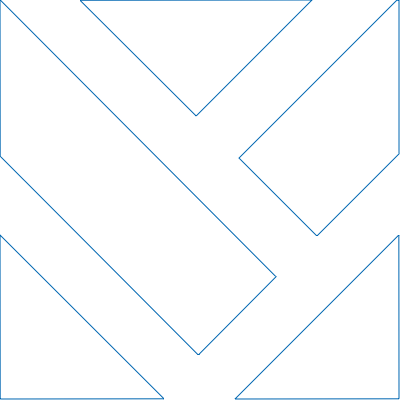Piensa conmigo, no por mí
En una época en la que dejamos todo en manos de la máquina corremos el riesgo de perder la cabeza, cuando la solución es, como tantas veces, sentarse y hablar.

La palabra automatización tiene algo de hechizo, promete velocidad, ahorro, eficiencia, y basta con abrir LinkedIn para comprobarlo porque allí todo el mundo celebra que la inteligencia artificial escriba, pinte, programe o diagnostique como si fueran trucos de salón, como si de pronto hubiéramos encontrado el atajo definitivo para no hacer el trabajo.
Clarke ya nos advirtió que cualquier tecnología lo bastante avanzada se confunde con la magia, pero viendo esas celebraciones da la impresión de que muchos no entendieron la advertencia, que se quedaron en el brillo del truco sin pararse a pensar si realmente era lo que necesitaban.
Si quieres que estos textos te lleguen sin ruido, está la lista de correo: Un post a la semana, o cuando sale.
Es gratis, para consumo lento y fuera del alcance de gurús y del algoritmo.
Supongo que debería dejarme llevar por esta corriente y estar encantado, pero cuando enciendo el portátil, ese que protesta con cada pestaña extra, sigo esperando que me acompañe en lugar de sustituirme. Quizá sea cabezonería o simple falta de fe, aunque no parece que sea solo cosa mía: hace poco leía en The Atlantic un artículo con una frase brutal en su sencillez: saltar un cañón y quedarse a la mitad no es un paso intermedio, es caer al vacío.
La alternativa no es insistir en lograr el salto a base de iteraciones, sino aprender a cruzar de otro modo: bordear, rodear, incluso detenerse a construir un puente. Igual que hacemos con el GPS, que no usamos (o no deberíamos usarlo) para obedecer sin pensar, sino para orientarnos: ver el mapa, tener un faro, sin que el cálculo de la máquina pese más que nuestros propios motivos. Lo mismo debería ocurrir con la inteligencia artificial, que nos sirva para tener una dirección clara pero nunca para ser lo que de verdad pesa en una decisión.
Con las herramientas lo entendemos bien: una motosierra no sustituye al leñador, lo amplifica; un procesador de textos no escribe novelas, pero te ahorra los tachones y folios arrugados. La inteligencia artificial debería ser eso, un HUD en la cabina, una pantalla que te muestra el rumbo sin quitarte las manos del mando, y esa diferencia tan sutil es la que abre la puerta a lo más interesante: la colaboración como conversación.
Colaborar no es sumar inteligencias, es dialogar: dos médicos que discuten sobre un diagnóstico y acaban encontrando una tercera opción que ninguno había visto, un arquitecto que combina su intuición con las sugerencias de un algoritmo que revisa miles de planos, un profesor que ajusta su clase a partir de lo que la máquina le señala como lagunas. Ese diálogo crea algo nuevo, y en ese espacio la IA puede ser un buen socio.
El ejemplo de AMIE, el sistema médico de Google, va justo por ahí: no dicta diagnósticos, conversa, pregunta, explica, se corrige, y el médico que lo usa no se siente desplazado, se siente acompañado, porque la máquina no congela la pericia, la obliga a ejercitarse. Es casi lo contrario de la automatización: en lugar de dejar en la nevera nuestras capacidades, las mantiene en movimiento.
Clarke tenía razón, la tecnología avanzada se parece a la magia, pero que algo deslumbre no significa que sirva para todo; en Harry Potter los hechizos nunca se usan para fregar los platos y cuando se intenta suele acabar mal, porque lo extraordinario no resuelve lo cotidiano y ahí está la trampa de la tecnología, que deslumbra, sí, pero lo que necesitamos casi siempre es conversación, no fuegos artificiales, porque al final lo extraordinario distrae mientras lo cotidiano enseña.
El riesgo de soltarlo todo lo conocemos: el vuelo 447 de Air France, pilotos que al perder el piloto automático ya no supieron volar. Lo mismo, a menor escala, lo vemos a diario: ya casi nadie divide sin calculadora, pocos saben orientarse con un mapa, los niños ya no saben entretenerse sin una pantalla delante, aunque esa culpa no sea solo suya, más bien culpa de nuestra comodidad. Esa comodidad que nos hace frágiles. La colaboración, en cambio, nos mantiene despiertos.
Pero claro, esto requiere un esfuerzo y cansa, es más cómodo dejar que el coche se aparque solo que calcular el giro, más tentador confiar en que un modelo ha leído miles de páginas que sentarse uno mismo a leerlas. Pero justo ahí está el matiz: cuando colaboramos, la práctica no se pierde y la pericia se refuerza.
Lo que me inquieta no es que la inteligencia artificial piense por nosotros, es que nos acostumbre a no pensar, y pensar, como cualquier músculo, si no se ejercita se atrofia.
Por eso, creo yo, no se trata de elegir entre automatizar o colaborar, sino de reconocer cuándo toca una cosa y cuándo la otra. En Mallorca, en la isla donde la prisa se deja en el maletero, lo vi claro: allí la carretera y la vida avanzan despacio y no pasa nada, y recordar ese ritmo también es una forma de ejercitarnos.
Con todo esto me viene a la cabeza Grace Hopper, que hablaba de la tecnología como quien abre una ventana, no como quien cierra una puerta, y esa visión sigue siendo necesaria porque lo único que no podemos, ni debemos, externalizar es la responsabilidad.
La máquina puede ser brújula o mapa, incluso espejismo de magia, pero la decisión del viaje sigue siendo nuestra, a nuestro ritmo, con las manos, memoria y paciencia.