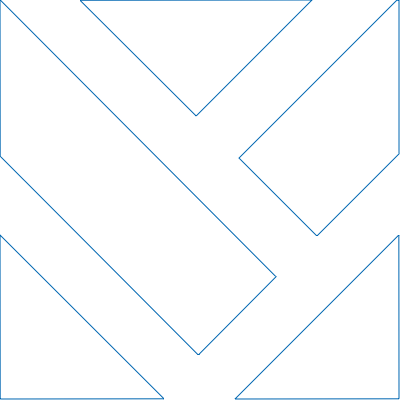La isla donde la prisa se deja en el maletero
Uno llega con la prisa en la maleta y antes de acabar la primera rotonda ya sabe que aquí todo va a otro ritmo. Mallorca no te enseña nada: te ajusta. Te obliga a rodar despacio, a mirar el paisaje, a dejar que el tráfico —y la vida— te pasen por encima sin que pase nada.

Vinimos en familia, con el coche de siempre. Nada de rutas especiales ni historias para el recuerdo: moverse como cualquiera, buscar una cala, pasar por Palma, perderse entre urbanizaciones o hacer la compra. Lo cotidiano, solo que en otro escenario. Y se nota en lo básico. No es la luz ni el olor a sal, es la sensación de que el tiempo va a su aire y, sobre todo, que conducir también.
Lo primero que te desmonta: aquí se conduce de otra forma. Nadie te mete prisa. El tráfico no empuja, los coches no van al límite y la crispación, si la hay, se camufla mucho mejor que en la península. No sé si es el calor, la costumbre, el turismo o que uno llega con otra mirada, pero aquí se va despacio y nadie parece enfadado por ello. Al principio inquieta, luego se pega. Conducir en Mallorca es aprender a dejar pasar el tiempo… y que no pase nada.
Dicen que las islas son para desconectar, pero aquí lo primero que desconectas es el pie derecho. Bajas del ferry con tu coche de ciudad y en la primera rotonda ya notas que esto va por otro carril. Aquí las costumbres no las marca el GPS, sino la isla: el que llega con ganas de adelantar, descubre pronto que el único adelantamiento posible es resignarse. En Mallorca la velocidad máxima es de chiste y la paciencia, el único valor que cotiza al alza. El tiempo tiene otra textura: se estira, se encoge… pero nunca corre.
No es la calma insular ni ninguna receta mágica. Es el ritmo. El 120 solo para la foto, el 90 si hay suerte, el 80 ya es ir deprisa. Da igual el motor o la matrícula: acabas rodando al ritmo de procesión. Todo el mundo va al mismo paso, como si llegar tarde fuese lo natural.
Da igual la prisa, el hambre o la comida que se enfría: la isla te baja los humos sin decir palabra. El que intenta ir a otra velocidad lo nota. El tráfico tiene reglas no escritas. Hay horas en las que el atasco empieza en la sombra de una palmera y termina en la salida de una rotonda, donde todos se miran esperando a que alguien se salte el turno. Pero nadie lo hace. Aquí la mirada de reproche pesa más que cualquier multa.
Más de 800.000 coches para menos de un millón de habitantes, y cada año veinticinco mil más. ¿Dónde los meten? Ni idea. El espacio no se estira, la carretera no es de goma, y aquí el atasco reparte para todos. Lo de la “gente civilizada” es un cuento: no queda otra. No hay guerra, porque nadie tiene nada que ganar.
Los trayectos, cortos: el 30% no llega a diez minutos. Lo habitual es ir de casa al súper, del trabajo a la playa, y vuelta. Pero también aquí se madruga y se cruzan kilómetros para llegar al curro. Las prisas son menos ruidosas, más discretas. Mucha rotonda, mucho semáforo, y siempre la sensación de que, por rápido que vayas, acabarás esperando a alguien. El que monta el número llama la atención como rareza zoológica, no como ejemplo.
El clima manda. Basta una mañana nublada para que media Europa salga disparada a Palma, Valldemossa o Sineu, convencida de que “aprovechar el día” es llenar el centro de coches de alquiler y colas de turistas en chanclas. El local ya lo sabe: cuando sale la nube, mejor no salir. Esos días la isla se ralentiza hasta lo absurdo. Solo queda paciencia o quedarse en el bar de la esquina.
Y el turismo: en verano, catorce millones de visitantes y medio parque móvil de alquiler, GPS a lo loco y caras de susto en cada giro. Uno de cada diez coches no es de aquí, y se nota: delante siempre hay alguien que frena sin motivo, gira tarde o da vueltas a la rotonda como si buscara otra isla. El local ni protesta: el claxon es para emergencias. Lo máximo, un “anda, tira, hombre” a media voz.
La coreografía no tiene fin: el alemán perdido, el británico que entra sin mirar, el peninsular que se rinde y pone la radio local para ver si así se adapta. Aquí todos bailan al ritmo de la isla, el que toca. La resignación es de todos, el humor imprescindible. Alguno intenta colarse en la cola, pero ni con esas: la multa llega igual, aunque vivas a dos mil kilómetros.
Y el control, para rematar. Más radares que fuentes y las multas llegan siempre. La gente no es más formal por gusto: la isla es pequeña, no hay donde esconderse. Entre insularidad y control, hacer trampas no compensa. El que corre, pierde; el que busca el truco, acaba retratado. El correo de las sanciones funciona mejor que el de las postales.
Accidentes: veintisiete muertos en 2023, más de la mitad en moto. Aquí la moto es reina y también la más frágil. No porque vayan a lo loco, sino porque la mezcla es explosiva: local, turista despistado, repartidor a contrarreloj. La carretera es un zoológico donde todos intentan sobrevivir. Los accidentes no son la norma, pero tampoco una rareza. Son el coste de este equilibrio raro entre los que saben adónde van y los que solo siguen el navegador.
La movilidad aquí es rutina. Nadie se juega nada en el coche. Todo está cerca, la autovía es solo una línea en el mapa. La rotonda manda: maniobras para todos los gustos, pero nadie protesta porque hoy eres tú y mañana el de al lado. Aquí la prisa la marca el primero. Hay días que la isla parece una rotonda infinita y algunos dan vueltas solo porque no hay ninguna prisa en llegar o porque ya ni recuerdan para qué salieron.
En Mallorca no hay menos enfado porque la gente sea más tranquila, sino porque aquí el enfado no sirve de nada: te lo comes tú y lo ves reflejado en el retrovisor del de detrás. Volver a la península es volver al ruido: claxon como idioma oficial y la prisa como ley no escrita. El contraste golpea en la primera glorieta de vuelta, donde uno echa de menos ese lujo involuntario de ir lento sin que nadie le meta prisa.
Lo que queda es esa calma rara, resignación colectiva, ni mérito ni virtud: pura consecuencia. Si insistes en correr, pierdes tiempo, paciencia y, si te despistas, algún punto del carnet. Mallorca no enseña nada nuevo, solo recuerda que el lugar manda y que la carretera no es de nadie. Al final, ir despacio es la única forma de llegar de una pieza. Y eso, para algunos, es el mayor de los lujos. O, simplemente, lo más sensato cuando bajas del ferry con la cabeza llena de kilómetros y la agenda en blanco. En la isla, todos llegamos a la vez, aunque nadie sepa ni por qué, ni para qué, ni a qué velocidad.