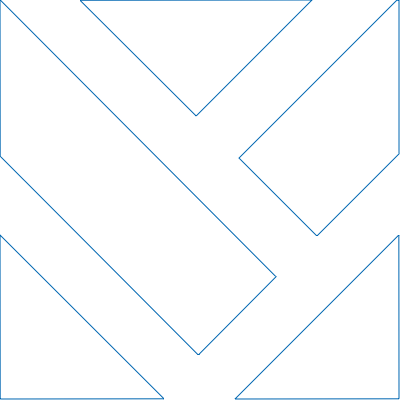Ya pueden volver a sus vidas
Entre agendas nuevas y propósitos impecables, enero te vende un reinicio, tú lo apuntas con buena letra y, cuando baja el volumen, descubres que lo único que funciona no es la lista, es lo que repites.

Se acabó el simulacro. Se acabó el «te deseo lo mejor» en formato copia y pega, el abrazo que dura lo justo para que cuente, la sobremesa en la que todos fingimos estar encantados de vernos mientras esquivamos cualquier pregunta que pueda abrir un melón. Ya está. El decorado se desmonta, se apagan las luces, el confeti se barre bajo la alfombra y… ya pueden volver a sus vidas.
A las de verdad, quiero decir. Las que tienen despertador, bandeja de entrada, facturas, niños (o padres) con cosas, y una agenda a medio estrenar que acabará en abril con dos páginas útiles y quince pegatinas sin usar. Las que no caben en un vídeo de quince segundos con subtítulos en mayúsculas y música de «todo es posible», aunque estés pagando el dentista a plazos (y el dentista, por cierto, no acepta propósitos como forma de pago).
Paréntesis necesario antes de seguir.
Al final del post hay un bonus para quienes están en la lista de correo.
Se llama «Un post a la semana, o cuando sale», es gratis, llega por mail y está pensada para leer con calma, lejos de gurús y del algoritmo.
Luego no digas que no avisé. Seguimos.
Porque enero no es un mes. Enero es un negocio. Una máquina bien engrasada para vendernos la idea de que lo que fallaba era el método, no nosotros. Y claro, el método suele venir encuadernado: tapa dura, papel con buen gramaje y una promesa implícita que ni siquiera hace falta escribir: «si me compras, serás mejor persona». Y si no lo compras, te lo recuerdan. Por si te relajas y se te ocurre vivir sin culpa.
Agendas. Cuadernos. Planificadores semanales. Habit trackers. Todo pensado para que sintamos que avanzamos, aunque lo único que estemos haciendo sea mover colorines, tachar cosas y, de paso, convencernos de que «tener intención» es lo mismo que «hacer». Y no es lo mismo. La intención es una sombra que proyecta el deseo. El hacer es el cansancio, la repetición y ese «hoy no me apetece» que, aun así, haces.
En realidad, muchas agendas no son más que un prompt analógico. Igual que ahora pretendemos que una IA nos devuelva un informe brillante con cuatro líneas de contexto, con la agenda intentamos «programar» la voluntad. Escribimos objetivos en papel con caligrafía impecable, como quien lanza una instrucción a un modelo de lenguaje, esperando que el simple hecho de haberlo ordenado todo nos devuelva mágicamente una vida resuelta.
Pero, como ocurre con la tecnología, el sistema solo es útil si encuentra orden al otro lado. Si tus procesos están rotos, la herramienta no hace limpieza: solo amplifica el caos. Te lo devuelve más bonito, sí. Te lo presenta mejor. Incluso parece que suena a verdad… pero sigue siendo lo tuyo, sin arreglar.
Y cuando no nos lo venden en papel… nos lo cuelan en forma de frase compartible.
Los memes de enero son ese amigo pesado que no te deja en paz: «este año sí», «a por todas», «nuevo año, nueva vida», «sé tu mejor versión». Una avalancha de frases que parecen escritas por alguien que no ha tenido que sobrevivir a una semana normal de responsabilidades. Todo muy inspirador, todo muy limpio. Todo con esa alegría falsa de quien todavía no ha abierto el buzón.
La vida, en cambio, viene con manchas. Con interrupciones. Con dudas. Con desgana. Y con un martes cualquiera que te desmonta el castillo de arena sin ni siquiera disculparse. Y tú mirando la agenda nueva como si fuera a salir de ahí, de entre las páginas, una señora sensata a poner orden en tu casa.
Ese discurso del cambio necesita un sitio donde bajar a tierra. Y en enero el escenario favorito es el gimnasio.
La primera semana de enero el gimnasio parece un parque temático. Hay más gente, más ruido, más olor a colonia y más miradas de «este año me pongo serio». De repente todo el mundo tiene una rutina, un plan, una tabla «definitiva» y una teoría sobre el cardio. También hay más conversación sobre retos de «21 días» y sobre esa aplicación que te avisa si no has hecho nada en tres horas, como si el problema de fondo fuera que nadie te vigila.
Y lo notas en detalles tontos. En las zapatillas impolutas. En la mochila recién comprada. En el bidón enorme con frases “de esas”. En el reloj inteligente que todavía no ha aprendido quién es su dueño, pero ya le está diciendo que hoy toca entrenar. En los que miran la máquina como si fuera un mueble sin instrucciones. En los que hacen dos repeticiones, miran el móvil, suspiran y repiten el ciclo.
Se llena de entusiasmo sin callo y de una energía que, vista con cariño, resulta entrañable… vista sin cariño, es un poco circo. Gente que no habíamos visto nunca y que, con suerte, no volveremos a ver hasta mayo, cuando toque preparar la operación bikini en tres semanas, como manda la liturgia. En mayo todo el mundo tiene prisa. En enero todo el mundo tiene fe. Son dos drogas distintas, igual de poco duraderas.
Y en medio del circo, estamos los de siempre.
Eso sí, antes de seguir conviene distinguir. No por justicia poética, sino por justicia a secas. Porque si no metemos a todo el mundo en el mismo saco y luego pasa lo que pasa: repartimos collejas a quien no las merece y perdonamos a quien vive de ellas.
Estamos los que vamos porque tenemos que ir. No porque nos haga ilusión, ni por estética, ni por subir una foto con el emoji de la llama. Vamos porque el cuerpo ya no perdona. Porque el fisio nos mira con esa mezcla de compasión y sentencia y nos dice «fortalecer», que es una forma educada de decir «o lo haces tú, o te lo hará el dolor». Porque hay una rodilla o una espalda que nos recuerda que el paso del tiempo no es una metáfora: es un dolor concreto.
Y cuando vas por necesidad, el gimnasio deja de ser un sitio aspiracional y se convierte en un sitio práctico. Feo, a veces. Repetitivo. Poco instagrameable. Un sitio donde no buscas «superarte», buscas no empeorar. Que ya es muchísimo.
Vamos porque, si no vamos, empeoramos. Y cuando la motivación se apaga (que se apaga), no queda el discurso bonito de «me cuido», queda una realidad mucho más simple: o lo hacemos o lo pagamos. Y lo pagamos caro. Con dolor, con limitaciones y con ese cansancio raro de sentir que haces lo correcto, pero no te apetece nada.
Es menos vistoso que un «nuevo yo», sí. Pero es bastante más real. Y, sobre todo, más útil.
Y luego están los otros. Los del checklist. Los que van a cumplir objetivos como quien rellena un Excel. No porque no lo necesiten (que muchos lo necesitan), sino porque lo necesitan… pero no les manda la salud, les manda la lista. Van a marcar el check del «hecho». A cerrar la pestaña. A sentir que hoy han sido una persona decente.
Han diseñado un plan con casillas: gimnasio, meditación, leer diez páginas, dejar el azúcar… todo muy de «el lunes empiezo»… hasta que el lunes se convierte en jueves y el jueves en «ya en febrero me pongo». Y lo dicen sin rubor, como si febrero fuera un pasillo de emergencia y no un mes entero con su propia capacidad para darte bofetadas.
La diferencia está en la actitud. Quien va por necesidad lo hace con discreción, con su guerra interna, con su rutina fea pero útil. Quien va por checklist va a escenificar el cambio. Y, claro, si vas a escenificar el cambio, necesitas camerino.
Por eso llevo meses fijándome en los vestuarios.
Antes íbamos, entrenábamos, ducha y a casa. Sin drama. Sin ceremonia. Ahora el vestuario es un backstage. Un lugar donde se construye la versión pública de cada uno. Los outfits están calculados al milímetro y comprobados en el espejo mil veces antes de cruzar la puerta. Y no hablo solo de quien viene a entrenar. Hablo también de quien ya se va, como si irse fuera otra escena que merece vestuario.
El espejo ya no sirve para comprobar la camiseta; funciona como tribunal y plató. Ajustar el pantalón, recolocar la sudadera, buscar el ángulo, repetir la mirada. Y de fondo, ese ruido de secadores, cierres de taquilla, sprays, y la sensación de que estás invadiendo un camerino ajeno cuando tú solo quieres ponerte la ropa y largarte.
Y aquí viene lo divertido: no es solo la ropa. Es el ritual. La sensación de que, si no sales con la estética correcta, el entrenamiento no cuenta. Como si el sudor necesitara testigos. Como si lo que no se puede enseñar no mereciera existir. Y luego pasa lo que pasa: que hay quien entrena más para el espejo que para el cuerpo. Y el espejo no te sostiene la espalda cuando te levantas mal del sofá.
En sala pasa algo parecido. Tejidos técnicos y colores estratégicos para marcar cada línea. Y no ocurre solo entre las usuarias. El ruido, casi siempre, lo hacen los mismos: quienes necesitan que se note. Quienes confunden ir al gimnasio con estar en el gimnasio. Quienes convierten cada ejercicio en una declaración de intenciones y cada pausa en una revisión del móvil.
Afortunadamente, existe la gente normal. Silenciosa, progresando sin necesidad de contarlo, sudando sin convertirlo en identidad. Se nota porque no coloniza el espejo ni te obliga a enterarte de que existe. Y porque, cuando acaba, se va. No se queda a cerrar el personaje.
Mientras tanto, el año avanza. Empieza con listas interminables, pero muchos olvidan que la medalla de finisher no la dan en enero. Se gana poco a poco, aceptando semanas malas, paradas técnicas y esos benditos puentes que, por cierto, habrá que ver cómo caen este 2026 (porque siempre caen mal cuando intentas ser constante, es casi una ley física).
Y aquí hay otra idea que enero tapa con su ruido: esto es una carrera de fondo. No se trata de salir fuerte, se trata de llegar. De llegar con dignidad, con el cuerpo más o menos en su sitio y la cabeza sin demasiadas facturas emocionales. De llegar habiendo parado a veces, claro. Semana Santa, verano, lo que toque. Incluso habiéndolo dejado una temporada. Lo importante no es la pureza del plan, es la capacidad de volver sin montar un drama.
Lo importante es llegar al final en condiciones dignas. Y eso, aunque no dé likes (esa tragedia contemporánea), ya es bastante premio. De hecho, probablemente sea el único premio que importa, aunque no quede bonito decirlo en voz alta.
Ya que estamos con las promesas, también están las mías. Este no era el post con el que quería abrir el año. Tenía pensado empezar con algo que llevo rumiando desde agosto, algo más trabajado. Un side project que, si algún día arranca, tendrá su hogar entre estas páginas. Pero me ha pillado el toro. Y mira, igual hasta es coherente: enero va de prometer y planificar con una seguridad que no se sostiene. Luego llega la realidad y me coloca en mi sitio.
Así que aquí estoy, empezando por donde puedo, no por donde quería. Sin fuegos artificiales ni reinicios mágicos. Porque la vida real empieza cuando se acaba el simulacro. Enero solo es un recordatorio incómodo de que el año es largo y habrá que saber administrarlo. Sin prisa, pero sin pausa.
Al final, lo de siempre: menos checklist y más constancia. Y si no sale perfecto, por lo menos que salga.
Estamos en 2026 y como parece que os han gustado los Bonus tracks, vamos a mantener esta tradición...