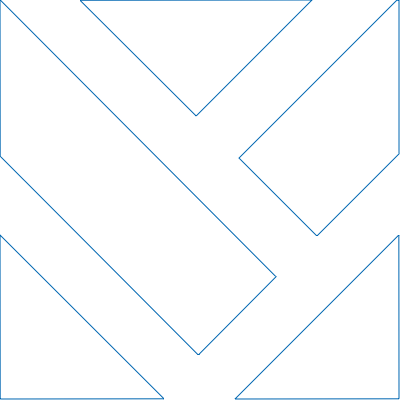Viviendas turísticas: la ciudad que no duerme
Clara lleva tiempo viviendo en un edificio que ya no es el suyo. Maletas que suben y bajan, timbres a deshoras, olores fugaces… La ciudad se ha convertido en un hotel sin recepción, y ella es la única que sigue allí para escucharlo.

Clara nunca pensó que podría vivir en el centro de una ciudad tan turística. Le gustaba ese pequeño piso en el tercer piso, con su balcón en miniatura que apenas daba para poner una planta de romero. Tenía vecinos reconocibles, esos que saludan, aunque no sepan tu nombre, y la panadería en la esquina donde todavía apuntaban las barras de pan en una libreta porque los deudores eran, literalmente, tus vecinos. Pero un día aparecieron las maletas.
Primero fue una pareja de franceses, sonrientes y un poco perdidos, que se hicieron una foto en la puerta del portal como si entrar a aquel edificio fuera parte del tour. Luego llegaron unos italianos con niños, y después una despedida de soltera que colgó globos rosas en el rellano del segundo. Clara aprendió a distinguir el sonido de las ruedas de las maletas sin mirar por la mirilla. Las de goma blanda deslizaban discretas; las de plástico duro, esas que suenan a tambor, despertaban hasta a los fantasmas del tercero.
En cuestión de meses, el edificio se convirtió en un hotel sin recepción. Cada dos días llegaba alguien nuevo, y los pocos vecinos que quedaban pasaron de saludarse a mirar al suelo, como si avergonzados aceptaran que el barrio ya no era suyo. La señora que limpiaba las habitaciones improvisadas empezó a formar parte del paisaje: cambiaba sábanas en silencio, subía bolsas de detergente, bajaba montones de toallas húmedas. Lo más extraño no eran los ruidos ni los timbres a deshoras, sino la ausencia, esos huecos invisibles que deja la rutina de la gente que se va. La panadería cerró porque ya nadie compraba pan a diario. La frutería aguantó un poco más, vendiendo zumos y fruta cortada a precio de souvenir, hasta que también bajó la persiana.
Clara dice que se acostumbró. Que ya ni se sorprende cuando oye discutir a una pareja en alemán a las tres de la mañana, o cuando encuentra botellas de agua olvidadas en el portal. A veces incluso siente curiosidad, como si espiara la vida de los que solo pasan. Pero la curiosidad se disuelve rápido, cuando sube la escalera y recuerda que ella es la única que sigue allí.
A veces, cuando el eco de otra maleta resuena por la escalera, Clara se asoma a su balcón mínimo y observa la calle. El sol de la tarde se cuela entre las fachadas irregulares, iluminando los tiradores de las maletas que ruedan hacia la plaza. Desde arriba parece una coreografía extraña: turistas que se cruzan sin mirarse, cada uno arrastrando su propia historia envuelta en plástico. Clara se pregunta qué quedará de todos ellos cuando cierren la puerta del portal. Tal vez una botella de agua olvidada, una colilla en el alféizar, un olor a detergente barato en el pasillo. Es curioso cómo el paso de tanta gente deja tan poca huella. Ni siquiera un recuerdo nítido: solo flashes de idiomas mezclados, risas lejanas, ruedas de maleta golpeando el peldaño que siempre cojea.
Y piensa que, al final, todos hacemos ese mismo ruido en la vida de otros. Entramos, dejamos un par de huellas, nos hacemos un hueco por unos días… y nos vamos. Sin preguntar, sin saber si seremos recordados o confundidos con los que vinieron antes.
Ahora es septiembre y la ciudad empieza a despertar de la siesta larga del verano. Tú, que lees esto, tal vez acabas de regresar de tus vacaciones. Quizá pasaste unos días en un apartamento ajeno, en una calle que todavía recuerdas por el nombre de la plaza más cercana. Dormiste en sábanas planchadas que no eran tuyas. Bajaste las escaleras arrastrando tu maleta, sin pensar que alguien al otro lado de la puerta podía estar escuchando tu paso como un recordatorio de su soledad.
Clara seguirá ahí, en su balcón mínimo, viendo maletas ir y venir, escuchando la ciudad que no duerme.
Y tú, aunque hayas vuelto a tu casa, ya sabes cómo suena tu ausencia.
Tal vez la próxima vez que viajes recuerdes que, durante unos días, también fuiste solo eso: el eco de una maleta en la vida de alguien.
Porque viajar no debería significar invadir.
Ser huésped también es asumir que hay normas, horarios y vidas que siguen detrás de esas paredes.
Las ciudades necesitan respirar, y quienes vivimos en ellas merecemos que no se nos olvide que convivir es respetar.