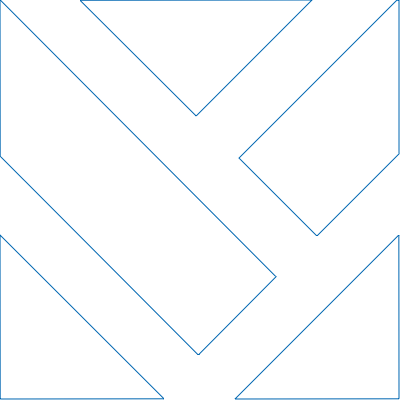Ventanas abiertas, planes bajo el agua
Entre ventanas abiertas y brazadas en silencio nacen estas palabras. No es estar mal ni bien, es escribir sin prisa, dejar que las frases respiren y mirar de frente lo que duele cuando el verano afloja las costuras.

Abro las ventanas y agosto se cuela sin pedir permiso, trayendo un aire denso y sofocante que recuerda a un secador industrial a máxima potencia. No es un calor benigno: es de ese que provoca discusiones absurdas con el ventilador, con la mosca que insiste en quedarse y con cualquier frase que intenta salir afinada del teclado.
Cuando la lucha contra el aire caliente se vuelve inútil, busco otro tipo de oxígeno para la cabeza. En esos días, el alivio más auténtico está en el fondo de la piscina. Allí, donde el ruido se queda en la superficie, empiezan a gestarse muchos de los textos que, con suerte, acabarán aquí.
Entre brazada y brazada, con la cabeza sumergida, las ideas se reorganizan solas: algunas emergen, otras se hunden y no regresan. En ese vaivén decido qué merece salir a la luz y qué seguirá flotando un tiempo más.
Fue en una de esas brazadas largas cuando recordé lo que, semanas antes, me dijo alguien que me aprecia sinceramente:
—Te leo y a veces no te sigo; parece que se te va la olla… ¿estás bien?
No era un reproche ni un intento de control; era una pregunta honesta, de esas que no caben en un emoji ni en una charla superficial. Esa frase me acompañó varios largos y, con cada brazada, se fue perfilando el post que finalmente emergió.
Ese post fue Por si las voces vuelven, cuyo propósito no era dramatizar, sino invitar a mirarnos sin filtros cuando el verano afloja las costuras.
Y, como ocurre con ciertas palabras arrojadas al agua, la corriente trajo respuesta. Otro amigo, que había leído el libro tiempo atrás, me escribió tras ver el post. Me confesó que le había conmovido y que estaba disponible —24/7, en sus palabras— por si alguna vez necesitaba asomar la cabeza. No era un diagnóstico ni una advertencia, sino esa forma discreta en que ciertas lecturas construyen puentes sin pedir permiso.
Ese mensaje me recordó por qué mantengo este modo de escribir. Hace tiempo que elegí hacerlo a mi propio ritmo, sin cronómetros ni prisas. Las frases se dejan reposar, como ropa al sol que aún gotea, y acaban apareciendo como ese peinado despeinado que aparenta espontaneidad, pero requiere su tiempo frente al espejo. Lo que parece casual, rara vez lo es; cada palabra pasa por un filtro exigente, y muchas se quedan definitivamente en el fondo de la piscina.
Esto choca con un entorno que exige lo contrario: mensajes simples, rápidos, amables y optimistas. Si transmites cansancio, dudas o matices, enseguida te acusan de “no se te entiende” o de “estar mal”. Mientras tanto, las redes se saturan de consejos fugaces que duran lo que un helado al sol: agradables al inicio, incómodos después.
Por eso este blog sigue siendo cuarto trastero y salón a la vez: el lugar donde dejo las sobras que no caben en LinkedIn ni en los discursos motivacionales. Las frases largas, el humor seco y la crítica sin florituras no son defectos, sino formas de resistir.
Si alguna vez el texto parece desordenado o la voz se tuerce, no es señal de que se me vaya la olla, sino prueba de que se puede escribir sin pedir permiso, sin entregar la voz al algoritmo, y manteniendo el pulso, aunque la mayoría prefiera frases mascadas y buenrollismo de feria.
Quien se quede por aquí encontrará aire denso, polvo y ganas de nadar bajo el agua. Porque aquí se respira hondo y se cuentan las cosas con la verdad de quien sabe que estar bien no es solo sonreír, sino poder decirlo sin perder el aliento.
Este texto es también una invitación a quien me lo preguntó —gracias por la preocupación sincera— y a quien lea sin prisas: a no conformarse con el relato oficial, a buscar su propia respiración y, sobre todo, a darse permiso para no estar siempre “bien” según los cánones.
La vida real no es un carrusel de frases motivadoras, sino una piscina con agua turbia que hay que atravesar cada día. Y, a veces, la mejor forma de llegar a la orilla es permitirse nadar despacio, esquivar la colchoneta que lleva flotando dos semanas y sacar la cabeza el tiempo justo para recordar quién eres y por qué sigues en pie.