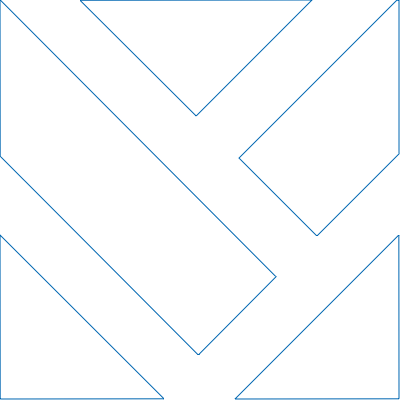Reiniciar no es darle al botón de reset
Un libro escrito hace quince años que sigue sonando actual. Reinicia habla de empresas, pero también de cómo organizamos nuestra vida y de por qué seguimos complicando lo que podría ser sencillo.

Hay un momento incómodo en casi cualquier oficina que se precie: la reunión semanal. Esa donde alguien despliega un PowerPoint con treinta diapositivas de objetivos, previsiones y planes estratégicos a tres años vista. Y mientras la persona habla con solemnidad de “transformación”, uno no puede evitar pensar en lo que pasará con ese documento. Quedará olvidado en una carpeta de Google Drive, será citado una vez en un correo formal y nunca más se volverá a leer. El ritual está cumplido, pero el sentido práctico brilla por su ausencia.
En ese terreno de lo absurdo aterriza Reinicia, un libro que parece escrito para quienes alguna vez han sentido que la gestión empresarial se ha convertido en un espectáculo vacío. Jason Fried y David Heinemeier Hansson, fundadores de 37signals, hoy Basecamp, escribieron esta colección de ideas a contracorriente con un tono directo, casi insolente, que quince años después sigue sonando igual de fresco. Lo que dicen no es complicado, pero sí incómodo: menos planes, menos reuniones, menos épica… y más acción, más sencillez, más vida.
Yo lo he leído en Kindle Unlimited sin ocupar espacio en la mesilla.
Puedes probarlo durante un mes sin coste y , si te gusta, quedártelo.
La idea central es tan simple que parece una broma: no hace falta crecer sin parar para que una empresa funcione. Puede irte mucho mejor si eliges lo contrario. Su propio ejemplo lo demuestra: en 2023 facturaban cien millones de dólares con apenas setenta empleados. Nada de rondas infinitas de inversión, nada de engordar por engordar. Ganar dinero de forma estable, ser sostenibles, vivir tranquilos. Lo sorprendente es que algo tan lógico resulte tan revolucionario en un mundo que solo sabe medir el éxito en número de oficinas abiertas o de inversores seducidos. Y más aún si miramos alrededor: cuántas startups han presumido de valoraciones millonarias, solo para desmoronarse poco después al descubrir que crecer a lo loco es una receta segura para el colapso. WeWork, por ejemplo, que pasó de símbolo de modernidad a caso de estudio de cómo no hacer las cosas.
Otro punto donde clavan la crítica es en la obsesión por planificar. Todos hemos visto esos planes estratégicos llenos de palabras grandilocuentes, objetivos a cinco años y gráficos impecables. El libro lo dice sin rodeos: planificar es conjeturar. Nadie sabe cómo estará el mercado en seis meses, ni cómo cambiarán los clientes o la competencia. Entonces, ¿para qué invertir tanto tiempo en dibujar castillos de aire? Mejor probar, ajustar, improvisar y seguir moviéndose. Y sin embargo, todavía hoy se repite el mismo error: informes de cientos de páginas que se elaboran durante meses, mientras productos más pequeños, más ágiles, salen al mercado y se llevan a los clientes por delante.
También desmontan el mito de que el fracaso es el mejor maestro. Según Fried y Hansson, se aprende mucho más de los éxitos que de las caídas. Del fracaso solemos sacar excusas; del éxito, pistas concretas para repetir lo que funcionó. No dicen que equivocarse sea inútil, pero sí que lo hemos glorificado demasiado. No hace falta estamparse para avanzar; a veces basta con observar qué ha salido bien y replicarlo. Y aquí pienso en la cantidad de charlas TED, conferencias y libros que han convertido el fracaso en un género propio, casi en un negocio, cuando quizá lo más revolucionario sea mirar qué aciertos merece la pena repetir.
Y claro, tampoco son indulgentes con el perfeccionismo. Cuántos proyectos se han retrasado meses o años porque alguien quería tenerlo todo atado antes de lanzarlo… cuando lo sensato es lo que proponen ellos: lanza ya, aunque no esté perfecto. Pon en manos de la gente algo que funcione lo justo, escucha, corrige y mejora. Más vale producto vivo que promesa eterna. Aquí el ejemplo más claro lo tenemos en el mundo de la tecnología: cuántas aplicaciones mueren en fase beta porque nunca son “suficientemente buenas” para salir. Mientras tanto, otras que parecían rudimentarias logran crecer porque, simplemente, salieron a tiempo.
Una de las partes más humanas del libro es la que ataca la adicción al trabajo. “No seas un adicto al trabajo”, repiten como un mantra necesario. Trabajar más horas no te convierte en mejor profesional, ni en más comprometido, ni en más creativo. Solo en más agotado. Frente al relato del emprendedor que se queda a dormir en la oficina, ellos reivindican lo obvio: dormir en tu cama, pasar tiempo con tu familia, tener hobbies. Una empresa sana debería permitir que la gente viva, no que se inmole en nombre de la productividad. Lo curioso es que, en 2025, seguimos glorificando la jornada infinita disfrazada de compromiso. Y a la vez hablamos de salud mental en LinkedIn como si fuese un descubrimiento reciente.
Lo mismo ocurre con las reuniones. El libro las llama tóxicas y con razón: demasiada gente, demasiado tiempo, nada concreto al salir de la sala. La receta es simple: menos asistentes, menos tiempo, más foco. Y si no hace falta, mejor cancelarla. La misma lógica la aplican a las contrataciones: contrata solo cuando duela. No antes, no porque dé estatus tener más plantilla, no porque parezca lo que toca. Y viendo cómo tantas empresas han contratado a centenares durante los años de bonanza para después despedir en masa al primer cambio del mercado, se entiende aún mejor la vigencia de este consejo.
Entre tantas recomendaciones hay una que a mí me parece de oro puro: “contrata a buenos escritores”. Puede sonar raro, pero tiene todo el sentido. Escribir bien no es juntar palabras bonitas, es pensar con claridad y lograr que los demás te entiendan. Esa habilidad mantiene a un equipo alineado, evita malentendidos y genera confianza. En 2010 todavía no existía la tentación de delegar todo en una inteligencia artificial, pero incluso hoy que la tenemos al alcance la verdad no cambia: nadie nos ha quitado la responsabilidad de pensar con claridad y comunicar bien. Muchas veces la diferencia entre una idea mediocre y una brillante no está en lo que propones, sino en cómo eres capaz de contarlo. Y aquí me pregunto si no estamos perdiendo la costumbre de escribir con cabeza, confiando en que una herramienta lo haga por nosotros, cuando lo que en realidad necesitamos es aprender a ordenar nuestras ideas antes de abrir la boca… o la aplicación.
Cada una de estas ideas se presenta en un formato breve, casi a bocados. Páginas cortas, ilustraciones simples, frases que parecen aforismos. Ligero en la forma, pero contundente en el fondo. Y lo cierto es que muchas de las cosas que ahora nos parecen normales, el trabajo remoto, el producto mínimo viable, la obsesión por la simplicidad, ya estaban en estas páginas. Reinicia anticipó un futuro que ahora damos por hecho, aunque todavía haya empresas empeñadas en repetir los errores de siempre.
Por supuesto, no es un libro perfecto. Lo que sirve en una empresa de software quizá no funcione igual en una fábrica o en un hospital. Y a veces su tono provocador simplifica problemas que son más complejos de lo que parece. Pero quizá ahí esté su fuerza: no pretende dar recetas universales, solo recordarnos que muchas de las prácticas de gestión que aceptamos como dogma son supersticiones, y que conviene cuestionarlas de vez en cuando.
Al terminarlo, queda la sensación de que Reinicia no habla solo de empresas. Habla de cómo nos organizamos, de cómo gestionamos nuestro tiempo, de cómo caemos en la trampa de planear demasiado, acumular demasiado, complicar demasiado. Reiniciar, en ese sentido, es un verbo que va más allá del trabajo. Es apagar y encender, sí, pero también soltar lo que sobra, quedarse con lo esencial, aprender a vivir con menos ruido y más silencio.
Quizá la lección más valiosa sea esa: no hace falta cambiar el mundo a lo grande. A veces basta con reiniciar nuestra forma de trabajar y dejar que el resto se acomode a ese nuevo ritmo.