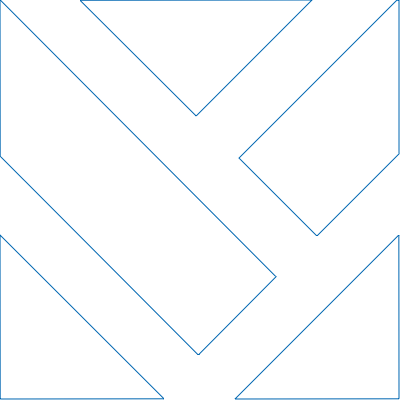¿Para qué vamos a los congresos?
Durante años di por hecho que ir a congresos era parte del oficio. Hasta que un día apareció una pregunta incómoda: si quitamos la costumbre, el reencuentro y la inercia, ¿seguimos yendo para aprender algo o solo para no dejar de ir?

A finales de 2025 tuve que tomar una decisión que, sobre el papel, parecía menor: qué hacer con mi asistencia al congreso de Tarragona de 2026. La organización ofrecía una bonificación por inscripción anticipada, de esas que invitan a decidir pronto y no darle demasiadas vueltas. Nada especialmente llamativo. Nada que no se haya visto antes.
El problema es que yo ya estaba dándole vueltas a todo eso.
Porque decidir acudir a un congreso no es solo una cuestión de precio, aunque el factor económico sea relevante. También, y esto es lo que suele quedar en segundo plano, es una cuestión de sentido. Se supone que vamos a congresos porque allí ocurre algo que justifica el tiempo, el esfuerzo y el desplazamiento. Vamos para aprender, para escuchar, para contrastar, para volver con ideas nuevas o, como mínimo, con preguntas mejor formuladas.
Con esa idea en mente hice lo que se supone que hay que hacer: miré el programa. Y me encontré con lo habitual. Fechas, ubicación, marco general, pero ninguna información concreta sobre ponencias ni ponentes. No era una excepción ni una anomalía. Es una práctica bastante extendida. Aun así, esa ausencia fue suficiente para que surgiera la primera pregunta incómoda: ¿voy aunque no sepa con claridad a qué me expongo?
En ese punto aparecen dos caminos muy claros. El primero es el de la confianza por inercia: apuntarse, asumir que “ya estará bien” y dejar que el hábito haga el resto. El segundo es más incómodo, porque obliga a verbalizar algo que rara vez se dice en voz alta. Quizá no voy tanto por el contenido. Quizá voy más por el contexto. Quizá voy, sobre todo, porque allí veré a personas a las que aprecio y con las que comparto recorrido profesional y personal.
Si esa es la razón principal, conviene dar un paso más y formular la pregunta que normalmente se esquiva. ¿Tiene sentido someter ese reencuentro a un programa cerrado, a horarios estrictos, a actos institucionales y a cenas oficiales, cuando podría ver a esas mismas personas cuando y donde me apetezca, sin intermediarios y sin coreografía? En ese momento el congreso deja de ser un medio y pasa a ser una excusa.
Hasta aquí, todo podría interpretarse como una reflexión más o menos abstracta. En mi caso, sin embargo, había un elemento muy concreto que pesaba en la balanza: estaba, y sigo estando, de baja. No sabía en qué estado físico estaría llegado el momento del congreso ni cuánta energía real tendría para viajar, socializar durante varios días o sostener jornadas largas.
Con todo eso sobre la mesa, la decisión fue clara, aunque no especialmente cómoda. No acudir. No fue una cuestión de ganas ni de valoración del esfuerzo organizativo. Fue, sencillamente, que no me salía a cuenta, ni siquiera en términos emocionales.
No es una decisión neutra. No lo es cuando llevas años asistiendo con regularidad y formando parte del paisaje habitual. No lo es cuando, salvo los dos congresos anteriores, siempre has estado allí. Este sería el tercero consecutivo al que no asisto, todos ellos por la misma razón. Sé que esta ausencia no se comprende fácilmente desde fuera. Genera ruido, interpretaciones y preguntas. Y eso pesa más de lo que parece.
Empecé a escribir sobre todo esto a principios de enero. Y me detuve. Me detuve porque el texto empezaba a deslizarse hacia un lugar que no me interesaba. Sonaba a queja. Parecía que estaba cuestionando un congreso concreto, cuando en realidad ese congreso era solo el detonante de algo más amplio.
Porque hay vida más allá de los congresos.
Existen otros encuentros, oficiales y no oficiales, que no se presentan como grandes citas institucionales, pero que tienen una orientación mucho más clara hacia la formación y el intercambio real. Espacios más pequeños, a veces incluso más caros si se miran solo los números, pero con menos protocolo, menos cenas obligatorias y menos actos sociales diseñados para la foto. Menos ruido. Más conversación. Más posibilidad de pensar.
En ese contexto ocurrió algo que terminó de ordenar la reflexión. Escuché un episodio de Sujétame el micro y tuve esa sensación tan reconocible de encontrar formulada, desde otro ámbito, la misma incomodidad. Las preguntas que se planteaban en ese episodio no eran exclusivas del podcasting. Eran preguntas transversales, casi universales.
¿Vamos a los encuentros para reencontrarnos con los amigos?
¿Vamos a aprender algo que no podríamos aprender de otra forma?
¿Esperamos ponencias que realmente nos aporten valor?
¿Buscamos cartel, nombres conocidos o notoriedad?
¿El evento está pensado para quienes ya están dentro o también para quienes llegan de fuera?
Por debajo de todas ellas aparecía una cuestión que rara vez se formula de manera directa. Si un evento no se revisa, no evoluciona y no se repiensa, acaba convirtiéndose en la misma gente haciendo lo mismo, hasta que deja de tener sentido incluso para ellos.
Ahí es donde la reflexión dejó de ser estrictamente personal y pasó a ser estructural. En muchos congresos, no en uno concreto sino en general, se ha ido asentando una lógica peligrosa: dar por hecho la asistencia. Confiar en la costumbre. Asumir que el valor está implícito y no necesita explicitarse demasiado pronto.
El contexto, sin embargo, ha cambiado. Hoy el acceso a la formación es continuo, distribuido y asíncrono. No necesitamos esperar meses a un congreso para aprender algo técnico. Lo que sí necesitamos, cada vez más, son contextos. Espacios donde el aprendizaje no sea solo transmisión de información, sino fricción de ideas. Lugares donde escuchar a otros te obligue a replantearte cosas que dabas por resueltas. Donde el programa no sea una sucesión de bloques, sino una propuesta con sentido.
Cuando eso no está claro, cuando el peso del encuentro recae casi exclusivamente en la parte social, aparece la pregunta que muchos prefieren esquivar. ¿Estamos ante un evento profesional o ante una reunión periódica de conocidos con envoltorio institucional?
No hay nada intrínsecamente malo en lo segundo, siempre que se diga así. El problema aparece cuando se presenta como lo primero.
Por eso este texto no es un reproche ni una crítica dirigida. Es una reflexión incómoda sobre para qué seguimos yendo a los encuentros. Sobre qué esperamos de ellos y qué aceptamos por inercia. Sobre si seguimos desplazándonos para aprender algo o simplemente para no romper una tradición que ya no cuestionamos.
En mi caso, esta vez, la respuesta fue quedarme fuera. Y aceptar el pequeño duelo que eso implica. No porque haya dejado de creer en los encuentros, sino precisamente porque creo que merece la pena preguntarse qué sentido tienen cuando dejamos de darlos por hechos.
Quizá no exista una respuesta universal. Probablemente no la haya. Pero tal vez el simple hecho de formular la pregunta ya sea una forma de cuidar los espacios que, de verdad, importan.