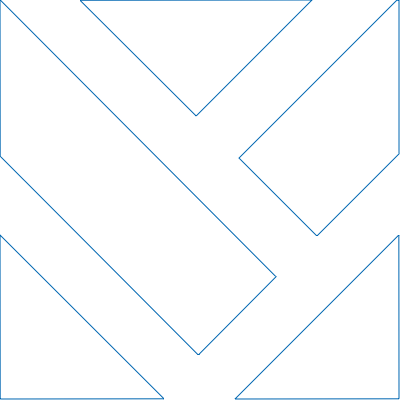¿Para qué me pides la ruta si ya sabes por dónde vas a ir?
Nos dejamos guiar por algoritmos que no entienden por qué evitamos sus rutas. Este texto explora cómo el cálculo de lo óptimo ha invadido también lo cotidiano, y por qué, a veces, girar a la izquierda es una forma de resistencia.

Publicar un artículo sobre algoritmos de navegación el 1 de agosto, en España, es casi una provocación. Porque no se trata solo de GPS ni de mapas ni de datos, sino del estado mental colectivo: ese en el que medio país sale en coche sin saber muy bien hacia dónde va, y el otro medio trata de evitarlo. Las rutas se saturan, los atajos dejan de serlo, y los algoritmos —supuestamente infalibles— entran en cortocircuito. Es, quizás, el único momento del año en que lo digital y lo físico colisionan con la misma intensidad: cuando la promesa de optimización se encuentra con la realidad de millones de decisiones simultáneas.
Este post nace ahí, en ese cruce caótico entre lo que se supone que debemos hacer y lo que, sin mucho fundamento lógico, preferimos. En mi caso, por ejemplo, se desencadena en una disputa reiterada con mi navegador: insiste en llevarme por una ruta que sistemáticamente evito. No por ser más lenta ni más complicada —de hecho, lo es—, sino porque hay algo en pasar por ciertas calles que me reconcilia con la ciudad, conmigo, con el trayecto. Y eso el GPS no lo entiende.
Lo curioso es que la cosa se complica cuando estamos fuera de nuestra ciudad. Allí donde todo es nuevo, donde se supone que hay que fiarse del algoritmo porque uno no tiene referencias, descubrimos que no todos los GPS son iguales. El de mi móvil propone rutas razonables, comedidas, previsibles. El de mi mujer, en cambio, parece salido de una novela surrealista: callejones sin salida, rodeos innecesarios, tramos peatonales con escaleras interminables... rutas que en el mapa tienen sentido, pero sobre el terreno parecen diseñadas por alguien que nunca ha pisado ese barrio. Y sin embargo —y esto es lo desconcertante—, cuando le preguntamos dónde comer cerca de ahí, acierta de lleno. Como si su navegador supiera algo que el mío no. Como si el algoritmo también tuviera instinto.
O sentido del humor.
Nos dejamos guiar. Por flechas, rutas, iconos verdes y rojos. Por voces metálicas que dicen "gire a la derecha" incluso cuando, en el fondo, ya sabíamos que era a la izquierda. Pero obedecemos. Porque confiamos. Porque delegamos. Porque resulta cómodo.
Quienes usamos a diario un sistema de navegación GPS damos por hecho que hay un algoritmo calculando la mejor ruta. Lo que no solemos preguntarnos es qué significa "mejor", ni quién decide qué variables se priorizan: si el tiempo, la distancia, el tráfico, el consumo de combustible o la probabilidad de cruzarnos con un control. Cada app afina su propia fórmula mágica, y nosotros simplemente seguimos la línea azul.
Pero ese camino no es neutro. Toda elección técnica es también una decisión política. Y la lógica que estructura los algoritmos de navegación se extiende como una metástasis funcional al resto de nuestras decisiones, incluso las que nada tienen que ver con conducir: qué leer, a quién seguir, qué ruta tomar en un marketplace, a qué oferta laboral responder.
Una ruta optimizada esconde arquitectura matemática. El algoritmo de Dijkstra, uno de los más utilizados, calcula caminos mínimos en grafos —puntos conectados por aristas—. Otros, como el algoritmo A* y sus variantes heurísticas, introducen estimaciones para acelerar el proceso. Todos reducen la experiencia de desplazarse a una operación de coste mínimo. Lo importante ya no es el paisaje, ni el contexto, ni siquiera el propósito. Solo llegar antes. ¿Y si no queremos llegar antes? ¿Y si preferimos el camino largo? ¿Y si el "mejor camino" no se mide en minutos ni en megabytes?
Ese esquema de pensamiento se ha colado por las rendijas de la vida digital. Abrimos una red social y un algoritmo ha decidido qué vamos a ver. Las sugerencias de Amazon, LinkedIn o Booking no son aleatorias, sino producto de inferencias, perfiles dinámicos y patrones de comportamiento. No se trata ya de ir de A a B, sino de vivir como si todo fueran trayectos racionalizados: cómo encontrar pareja, qué máster estudiar, qué app usar para meditar mejor. El algoritmo se convierte en consejero universal. Y como en el coche, lo más fácil es dejarse llevar.
Incluso cuando creemos estar decidiendo. Una app nos propone tres rutas —una rápida, una corta, una alternativa— y sentimos que elegimos. Una plataforma de streaming recomienda diez títulos y sentimos que elegimos. Pero en ambos casos, alguien —o algo— ha acotado previamente las opciones. Según un estudio de comportamiento digital, el 73% de los usuarios considera que decide libremente entre las rutas sugeridas, aunque solo una recibe más del 90% de los clics. Cuanto más delegamos en los algoritmos, más se debilita el criterio propio. Conducir ya no es conducir, sino seguir una flecha. El error, la intuición, el perderse, quedan fuera del mapa.
Y ese mapa no solo organiza trayectos: configura cultura. No es un alegato tecnófobo. Las herramientas funcionan. El problema surge cuando convertimos el criterio algorítmico en valor universal, y lo aplicamos incluso a lo que no debe ser optimizado. Hay caminos que se caminan por caminar. Rodeos que se toman para escuchar una canción entera. Desvíos que elegimos por puro capricho. El algoritmo, en cambio, nunca duda, nunca se pierde, nunca improvisa. Y por eso, aunque sea eficaz, nunca sabrá realmente a dónde queremos ir.
Además, la búsqueda de la eficiencia individual tiene efectos secundarios. Según la teoría de juegos, cuando cada agente busca su beneficio propio sin coordinación, se pierde eficiencia global: es el llamado "precio de la anarquía". En un barrio residencial de Los Ángeles, el aumento del tráfico provocado por Waze obligó al ayuntamiento a modificar la señalización y restringir ciertos accesos. Los sistemas de navegación no están diseñados para optimizar el tráfico colectivo, sino el trayecto de cada usuario. Pero si todos reciben el mismo atajo, ese atajo colapsa. Calles residenciales se llenan de coches. Las rutas tranquilas se congestionan. Y todos acabamos atascados. Aun así, seguimos confiando. Como si lo óptimo individual no tuviera coste colectivo. Como si el algoritmo supiera más que la experiencia compartida.
Y lo cierto es que no hay algoritmo neutral. Los sesgos aparecen en los datos de entrenamiento, en los objetivos, en los efectos no previstos. Una ruta puede evitar ciertas zonas por prejuicios inscritos en los datos. Una recomendación puede responder a intereses comerciales, no a afinidad real. Mientras Waze dice favorecer el tiempo estimado, Apple Maps tiende a favorecer rutas con menor complejidad de conducción.
Y cuando algo falla, nadie asume la responsabilidad. El usuario "debió preverlo". La plataforma "solo ofrecía opciones". La empresa "no influye en decisiones individuales". La culpa se diluye. La delegación continúa. Tal como describe Digital Future Society, la responsabilidad algorítmica suele fragmentarse entre actores técnicos, jurídicos y comerciales, hasta que resulta prácticamente imposible atribuir un fallo concreto a una decisión concreta. La externalización de la moral se normaliza. Y mientras tanto, los sistemas siguen operando como si el error no tuviera autor.
No se trata de apagar la tecnología, ni de idealizar el pasado. Se trata de entender el mapa que se nos ofrece. De recuperar la mirada crítica. De saber cuándo seguir y cuándo apartar la vista de la pantalla. Necesitamos alfabetización algorítmica. No para programar, sino para comprender lo programado. Reconocer los límites de la predicción. Intuir los intereses detrás de cada sugerencia. Saber que hay caminos que no se ofrecen porque no convienen. Solo así volveremos a tomar decisiones con intención. No para desconfiar de todo, sino para saber cuándo fiarse. No para renegar del guía, sino para recordar que perdernos también es una forma de llegar.
Y sí, todo esto suena a simple historia de mapas, rutas y decisiones triviales, basta con levantar la vista del GPS para ver que en la empresa pasa lo mismo. Decidimos con datos, confiamos en dashboards, seguimos indicadores como si fueran flechas azules en pantalla. Todo parece racional. Todo parece lógico. Pero lo difícil no es tener información, sino criterio. Porque el algoritmo no duda, no asume consecuencias, no necesita justificar nada. Nosotros sí. Y ahí —precisamente ahí— empieza lo importante: en saber cuándo seguir la ruta sugerida… y cuándo salirse del mapa sin pedir permiso.
Si todavía estás en modo vacaciones, disfrútalo sin culpa. Baja el ritmo, desconecta lo justo, reconecta con lo que importa. Y si ya has vuelto, que al menos no sea con el piloto automático puesto. Por aquí seguiré dejando pequeñas píldoras: sin GPS, sin destino fijo. A veces para pensar. A veces —con suerte— para sonreír. Y siempre para recordarnos que no todo lo que importa aparece en la ruta más rápida.