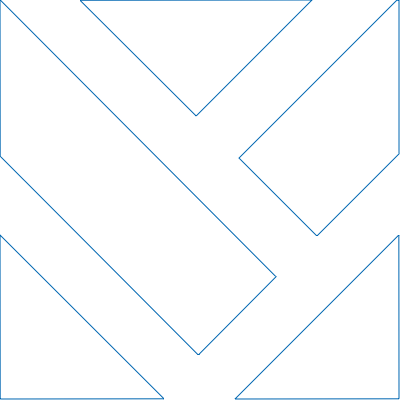No puedo, no debo, no quiero
Vivimos bajo la tiranía blanda del “deberías saber”: estar al día en IA, en el drama viral de la semana, en la última fluctuación del bitcoin. Pero el verdadero lujo ya no es acumular información, sino elegir qué ignorar.

Me sorprendo cada vez más repitiéndome el mismo mantra, como quien se agarra a una frase para no naufragar: no puedo saber de todo, no debo saberlo todo, no quiero saberlo todo. Y me lo digo justo en el momento en que cierro una pestaña que lleva tres días abierta en mi navegador, un informe interminable sobre la llamada soberanía cognitiva como nuevo derecho humano. Lo guardé convencido de que en algún hueco de insomnio lo leería entero, pero no lo hice. Y al cerrarlo siento lo mismo que cuando tiras a la basura un plato de comida sin acabar: un poco de culpa, sí, pero sobre todo alivio. Una deuda menos con el mundo, una expectativa menos conmigo mismo.
Si quieres que estos textos te lleguen sin ruido, está la lista de correo: Un post a la semana, o cuando sale.
Es gratis, para consumo lento y fuera del alcance de gurús y del algoritmo.
El problema es esa tiranía blanda del “deberías saber”. La nueva regulación sobre inteligencia artificial, el drama viral de TikTok, la última misión espacial, el vaivén del bitcoin. Parece que quedarse fuera de esa conversación te condena a la irrelevancia, como si nuestra valía se midiera en gigabytes de actualidad procesada. No es que falte información, es que sobra, y lo que realmente falta es atención. Zygmunt Bauman lo llamó modernidad líquida y describió la ansiedad por exceso de consumo y cambio constante, yo lo siento como un vaso siempre rebosando.
No es la primera vez que pasa. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, Europa se llenó de libros y panfletos a una velocidad nunca vista. Los primeros alfabetizados, que hasta entonces podían abarcar casi todo lo escrito, de repente se sintieron abrumados: demasiadas páginas, demasiadas voces. Ansiedad informativa del siglo XV. La historia se repite con cada innovación, desde la rotativa hasta el offset digital. Hoy el tsunami se mide en cifras absurdas: 147 zettabytes de datos en 2024, 181 previstos para 2025 (Data Center Market) y una generación diaria de más de 402 millones de terabytes (Exploding Topics). Da igual cómo lo traduzcas, es inabarcable. Cada día se envían más de 333 mil millones de correos (Statista), se hacen 8.5 mil millones de búsquedas en Google (Xorbez), se publican 2.4 mil millones de contenidos en Facebook (Hootsuite y 4Books).
Lo inquietante no es solo la cantidad, sino lo que nos hace por dentro. Nicholas Carr lo escribió en The Shallows: internet entrena para escanear, no para pensar en profundidad (StoryShots y Jardín Mental). La neuroplasticidad se encarga del resto; reforzamos las sinapsis del clic rápido y dejamos atrofiar las del pensamiento lento. Cambiamos concentración por velocidad, profundidad por dispersión. Lo disfrazamos de multitarea, pero lo que hacemos en realidad es un cambio constante de tareas que agota la corteza prefrontal y dispara el cortisol (NeuroExeltis). La ansiedad se convierte en ruido de fondo, mientras la dopamina premia cada notificación, cada me gusta (A.MAS Terapia), cada novedad funciona como una tragaperras digital (Forum Terapeutic).
Los adolescentes lo pagan más caro. Su corteza prefrontal está aún en construcción y su sistema límbico es hiperactivo (HealthyChildren.org). Vulnerabilidad perfecta al FOMO, a la comparación social constante, a la adicción digital. Los estudios ya lo muestran: menos materia gris en zonas clave del cerebro, más ansiedad, más soledad (El Mundo y Quirónsalud). Y las plataformas lo saben y lo explotan. Porque en la economía de la atención un usuario disperso siempre es más rentable que uno profundo (IEBS y MoreThanDigital).
Claro que surgen respuestas. Cal Newport propone el trabajo profundo y el minimalismo digital, apagar notificaciones, reconquistar el tiempo con bloques de concentración (Hostalia y Flow). Y algo de eso sirve, claro, pero hay un problema: desconectar es privilegio. Para muchos, estar en línea no es opción sino obligación laboral. El autónomo que debe responder al instante, el repartidor que depende de una app, la estudiante que solo accede a recursos digitales. Pedirles disciplina es como culpar al fumador cuando la tabacalera le regala cigarrillos en cada esquina.
La primera brecha digital era de acceso; la segunda es de habilidades. No basta con tener conexión, necesitas competencias críticas para distinguir ruido de información, manipulación de criterio, desinformación de verdad. En España el 83% de los jóvenes tienen competencias digitales básicas (ONTSI) frente al 32.8% de mayores de 65 (Newtral). La brecha laboral es brutal, 95% de los estudiantes frente al 46% de los no activos (Equipos y Talento). Y la de género persiste: apenas un 17,8% de mujeres con formación STEM (Red.es).
Y en medio de esta avalancha llega la inteligencia artificial. Lo complica todo y a la vez lo promete todo. Genera más infoxicación, produce textos, imágenes y vídeos a escala industrial, amplifica la desinformación con deepfakes (LISA Institute y Internet Matters). Pero también ofrece la promesa de filtrar, de ordenar el caos: búsquedas semánticas más precisas (Google Cloud y Elastic), síntesis de cientos de documentos, gestores de conocimiento que conectan ideas en lugar de apilarlas. La misma herramienta que inunda puede convertirse en salvavidas, aunque no está claro quién la controla ni con qué fines.
Por eso la idea de soberanía cognitiva no es un capricho académico. Tiene sentido hablar de un derecho a decidir sobre tu mente, de proteger no solo datos sino el espacio interior frente a la manipulación algorítmica y la vigilancia emocional (Ovaciones y CIPDH). Un derecho negativo para evitar interferencias no consentidas y uno positivo para poder usar tecnología que potencie tus capacidades si lo eliges. Una actualización necesaria de la libertad de pensamiento para un tiempo en que hasta las emociones se convierten en dato comerciable.
Todo esto es estructural, lo sé, y no lo podemos resolver solos. Hará falta regulación, alfabetización crítica, modelos de negocio distintos. Pero mientras tanto me quedo con el mantra. Porque cada pestaña cerrada, cada notificación silenciada, cada decisión de no leer lo que supuestamente debería leer me recuerda que no todo es obligación. No puedo, no debo, no quiero saberlo todo.
En esta época de exceso la ignorancia elegida no es derrota, es estrategia, es casi un acto de dignidad.