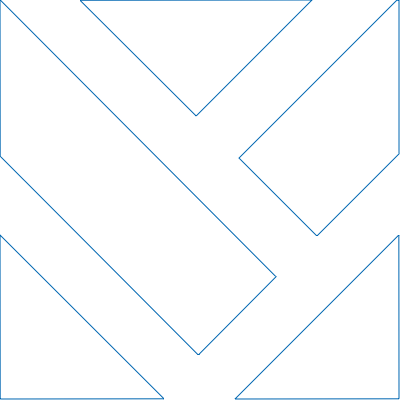Lugares comunes
Solemos quejarnos de que las ciudades repiten el mismo patrón hasta que el cansancio del viaje convierte esa rutina en un refugio donde buscar lo conocido no es falta de curiosidad, sino una estrategia instintiva para encontrar calma en medio del caos.

Apareció en la esquina y no me sorprendió, como si siempre hubiese sabido que estaba ahí, aunque en verdad era la primera vez que pisaba esa calle. Otra ciudad, otra semana fuera, ese hueco de la tarde en que el cuerpo pide moverse y la mente intenta no pensar. Entré sin planes, solo por curiosidad, el cartel era igual que el del gimnasio donde suelo ir. Pregunté y me dijeron que con mi cuota habitual podía entrenar... Así de simple.
Paréntesis necesario antes de seguir.
Al final del post hay un bonus para quienes están en la lista de correo.
Se llama «Un post a la semana, o cuando sale», es gratis, llega por mail y está pensada para leer con calma, lejos de gurús y del algoritmo.
Luego no digas que no avisé. Seguimos.
La escena tenía algo que no terminaba de encajar: otra recepción, otras luces, otro aire, pero todo funcionaba igual. El pitido de acceso, las taquillas numeradas, las máquinas en el mismo orden. Incluso la app reconoció mi sesión, como si el sistema me hubiera seguido de viaje. En cinco minutos estaba haciendo lo de siempre en un lugar que no conocía. Y, por un momento, me tranquilizó esa continuidad inesperada: como si la vida no se hubiese movido ni un centímetro.
Solemos quejarnos de que las ciudades parecen clonadas, pero cuando el cansancio suma horas de viaje, lo familiar se convierte en refugio. Uno puede tener opiniones muy críticas sobre la homogeneización cultural y, aun así, agradecer que una puerta se abra igual que en casa, que la música suene al mismo volumen, que nadie te mire raro. No es contradicción, es biología. Lo familiar produce calma.
Hay algo práctico en ello: cuando todo es nuevo, cada decisión cuesta energía. Dónde dejar la mochila, cómo pagar, qué hacer si algo falla. En esos momentos, recurrir a lo conocido no es pereza, es economía mental. Reconocer el entorno reduce la carga de improvisar. Por eso hay días en los que no queremos descubrir nada, solo que las cosas funcionen.
El discurso sobre “viajar de verdad” suele olvidar ese detalle. No siempre se trata de coraje o curiosidad; a veces solo se trata de descanso. La autenticidad se disfruta más cuando llega en un buen momento, no a contrarreloj. Me gusta la sorpresa, pero me gusta más cuando tengo margen para disfrutarla.
Entre series pensé en la utilidad de la repetición. La rutina no viaja con nosotros como lastre, sino como ancla. Mover el mismo peso en una ciudad distinta es una forma de confirmar que uno sigue ahí, aunque cambie el escenario. No es disciplina, es necesidad: poner un poco de estructura para no acabar desorientado entre tanto cambio. A veces los hábitos no nos encajonan, son nuestra toma de tierra.
Claro que, como en toda moneda, existe la otra cara. Lo familiar, si se repite demasiado, vuelve invisible lo que nos rodea. Cuando todo encaja, dejamos de mirar. Ese gimnasio podría estar en cualquier sitio y eso lo vuelve, de alguna manera, un no-lugar. Hay una línea fina entre el refugio y la burbuja.
El riesgo real no está dentro del gimnasio, sino en creer que la ciudad termina en sus avenidas principales. Las calles más transitadas de las grandes capitales llevan tiempo llenándose de lo mismo: las mismas franquicias, las mismas cadenas de café, los mismos escaparates idénticos. Si no te desvías, acabas viendo solo variaciones mínimas de lo mismo. Por eso, en cuanto recuperé el aliento, salí de la ruta marcada. Para encontrar la ciudad real hay que bajar a esas calles secundarias donde el asfalto es irregular, los olores no están filtrados y todo sucede sin tanto escaparate.
No creo que haya que elegir radicalmente entre lo global y lo local, pero sí saber moverse entre ambos. La red de lugares iguales te salva cuando necesitas que nada falle; los callejones únicos te recuerdan dónde estás realmente. El gimnasio me dio la energía para caminar; las calles traseras me dieron el viaje.
El asunto no es ideológico, es cotidiano. Cada vez que entramos en un sitio conocido, hacemos un pacto: menos incertidumbre a cambio de menos descubrimiento. No es un mal trato, siempre que sea temporal. La trampa es olvidar que fue una elección. Si la comodidad se vuelve inercia, ya no elegimos; solo repetimos.
Al final, el gimnasio solo fue el preámbulo necesario para recuperar la normalidad. El cuerpo se calmó, la cabeza se ordenó. Después, con la energía justa y huyendo de las franquicias, acabé en un bar cualquiera, rodeado de un idioma que entendía a medias. Esa mezcla de orden y desorden fue suficiente.
Quizá viajar se trata de eso: de construir pequeñas islas de previsibilidad para poder lanzarnos luego a lo desconocido sin desgaste. Necesitamos ambas cosas, la certeza y el asombro, como quien alterna el descanso y la marcha.
De vuelta en el hotel, sentí algo parecido a la gratitud. No por la tecnología que me había seguido hasta allí, sino por la capacidad de seguir reconociéndome en los lugares, aunque cambien. Saber que puedo entrar, adaptarme y salir sin perderme del todo. Tal vez eso sea lo más cercano que tenemos a la estabilidad.
Como en los últimos posts os dejo la infografía del post y su audio de acompañamiento, espero que os guste.