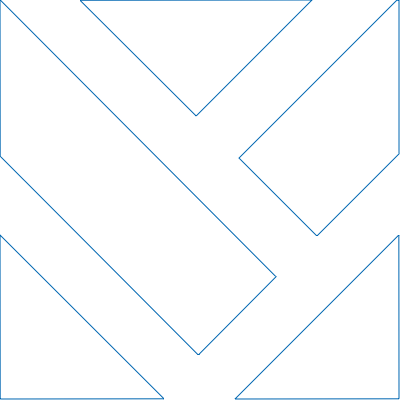La autopista sin peaje y la paradoja del acceso
Lo que no pagas puede salirte caro. No en dinero, sino en ruido, dependencia y la falsa ilusión de que todo sigue ahí.

El otro día me metí en la AP‑7 como quien se cuela en una conversación a medias. Conozco esa carretera. Sé cómo respira, en qué tramos puedes dejarte llevar y en cuáles hay que agarrar el volante con más firmeza. Pero esta vez, algo chirriaba. No era el firme, ni el trazado, ni siquiera el tráfico en sí... era otra cosa. Una especie de densidad mal distribuida. Como si todos estuviésemos ahí por inercia. Sin margen. Sin aire.
Tardé un poco, pero caí: ya no se paga. Ni ticket, ni barrera, ni telepeaje. Desde hace unos años, la concesión venció y la autopista quedó liberada.
La palabra suena épica, ¿eh? Liberada. Como si hubiéramos ganado una batalla.
Y sí, ahora se circula sin pagar. En teoría, una mejora. Un avance. Un derecho recuperado.
Pero lo que no te dicen —lo que no cabe en los titulares ni en los hilos de Twitter llenos de emojis celebratorios— es que la experiencia también cambia.
Y no siempre para bien.
Porque lo que pagabas, sin saberlo, era otra cosa.
Pagabas por ir un poco más solo.
Por no tener a un SUV pegado al culo.
Por poder mirar el paisaje sin pensar que alguien va a intentar meterse entre tu coche y tu pensamiento.
Pagabas por el silencio.
Ahora es gratis.
Y eso tiene su precio.
Mientras esquivaba a un camión que no entendía del todo lo que es un carril derecho, me vino a la cabeza otro tipo de autopistas: las digitales.
Spotify. Netflix. Kindle. Dropbox. Canva. Todo ese universo al que accedemos cada día sin detenernos a pensar qué estamos usando en realidad.
O peor aún: qué estamos dejando de tener.
Porque en lo digital también hemos dejado de pagar peaje.
Nos dijeron que ya no hacía falta comprar, que podías escuchar millones de canciones por una mensualidad ridícula. Que podías ver todo el cine del mundo desde tu sofá, a cambio de menos de lo que te cuesta una pizza.
Y lo compramos.
Lo compramos tan fuerte que dejamos de comprar.
Ahora accedemos.
Accedemos a todo.
Y no tenemos nada.
No es que sea malo, es que es otra cosa. Pero nos lo vendieron como si fuera lo mismo. Y ahora que nos estamos empezando a dar cuenta, ya es tarde: nos hemos acostumbrado a no tener.
No tenemos música.
No tenemos libros.
No tenemos películas, ni software, ni copias de seguridad.
Tenemos enlaces.
Licencias.
Tokens de acceso que valen mientras a alguien —en una oficina que no sabemos ubicar— le siga pareciendo rentable que tú estés ahí.
El problema no es la nube.
Es que ni siquiera la nube es tuya.
Y cuando algo falla, cuando se cae un servicio, cuando desaparece un contenido, lo único que puedes hacer es encoger los hombros.
Ni siquiera te permiten enfadarte del todo. Porque, ¿qué esperabas? ¿Acaso pensaste que lo habías comprado?
La trampa es fina.
Sigue llamándose “comprar” aunque no compres nada.
Y tú también lo repites.
“Me compré un libro en Kindle.”
“Me compré esta app.”
Mentira.
No te compraste nada.
Pagaste por mirar un rato.
Por usarlo mientras te dejen.
Y aún así, seguimos llamando progreso a esto.
Como si nos estuvieran haciendo un favor.
Como si la abundancia bastara para justificar la precariedad de fondo.
Pero no se trata solo de propiedad.
Se trata de experiencia.
De saber qué tienes y qué puedes hacer con ello.
De si puedes prestarlo, guardarlo, olvidarlo en un cajón y volver a encontrarlo años después.
De si sigue siendo tuyo cuando dejas de pagar.
Porque esto no va solo de servicios digitales.
Va de cómo nos relacionamos con lo que usamos.
Y de cómo confundimos comodidad con autonomía.
Acceder no es lo mismo que decidir.
Tenerlo todo a mano no es lo mismo que tener algo propio.
Como en la AP‑7.
La autopista está ahí. Mismo asfalto. Mismo cielo.
Pero ahora todo el mundo la usa. Y lo que antes era un viaje fluido, hoy es una competición de trayectos.
Y aunque no te cobren al entrar, sigues pagando.
Con tiempo.
Con desgaste.
Con la sensación de que algo se perdió por el camino, aunque nadie haya tenido la decencia de avisarte.