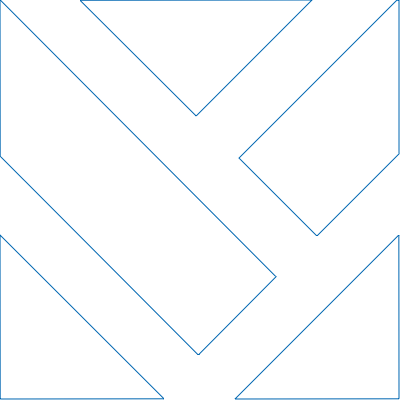Garajes, calor y otros incendios imaginarios
Bajo el hormigón, el calor no se ve pero se nota. Diésel que apuran sus días, eléctricos que cargan en silencio y un garaje que, sin querer, ya vive en otro tiempo

Bajo tierra el calor es distinto. Arriba, el asfalto quema, el aire abrasa y hasta las sombras parecen cansadas; aquí abajo, la temperatura es más amable, pero no fresca. El aire está quieto, pesado, con ese olor a goma y hormigón que sólo cambia cuando pasa un coche recién aparcado, soltando su propio aliento de motor y polvo. La luz entra a ráfagas por las rejillas de ventilación, dibujando franjas pálidas sobre el polvo acumulado. Hay un murmullo constante, casi imperceptible, que no viene de personas sino de máquinas: ventiladores discretos, compresores, cargadores de vehículos eléctricos que hacen su trabajo obedientemente.
Las plazas están llenas. Un viejo diésel que ya debería estar jubilado pero que sigue bajando y subiendo cada día como si las Zonas de Bajas Emisiones fueran una leyenda urbana. Un híbrido enchufable que combina lo mejor y lo peor de dos mundos. Algún utilitario de gasolina que vive en la cuerda floja de la etiqueta medioambiental. Y, cada vez más, eléctricos puros: relucientes, con sus formas aerodinámicas, aparcados en fila junto a la pared de carga. Cables que descienden ordenados desde el techo o suben desde cajas a media altura, conectores encajados como si fueran prótesis temporales. La mayoría impecables, con derivaciones conforme a la ITC-BT-52, protecciones diferenciales en regla, cableado sobrado de sección y canalizaciones seguras. Pero aquí y allá, si uno se fija, hay pequeños atajos: un tubo demasiado fino, una tapa de caja mal ajustada, una línea que baja desde el cuadro principal como quien improvisa un acceso.
No es que el garaje sea un caos. Ni mucho menos. La mayoría de las instalaciones están hechas por profesionales y cumplen la normativa. Pero en un espacio compartido, el margen de seguridad se mide en conjunto. Aunque el noventa por ciento esté perfecto, ese diez por ciento restante comparte techo, aire y riesgo con todos los demás. Y en agosto, con el calor apretando incluso bajo tierra, las condiciones cambian. No para la batería, que tiene su propio sistema de gestión térmica, sino para la instalación: cableado, protecciones, ventilación. La infraestructura es la que soporta el esfuerzo colectivo, y ahí no siempre hay electrónica que piense por nosotros.
Al fondo, junto al ascensor, dos vecinos charlan. Uno se abanica con un sobre del banco; el otro apoya la espalda en la pared, mirando de reojo la fila de eléctricos enchufados. “Con este calor… yo no cargaría el coche. Las baterías explotan.” Lo dice serio, como quien comparte un consejo práctico. No menciona que justo detrás de él hay un magnetotérmico nuevo, instalado hace un mes, que probablemente nunca falle. El miedo se alimenta más de titulares que de estadísticas, y las imágenes de un coche eléctrico ardiendo en un garaje subterráneo se quedan en la retina mucho más que la realidad diaria de miles cargando sin incidentes.
Porque las cifras son tozudas. Según AEDIVE, en España los eléctricos puros registran 2,9 incendios por cada 10.000 unidades; los gasolina, 3,1; los diésel, 3,7. La Agencia Sueca de Contingencias Civiles habla de un riesgo de incendio del 0,0047 % para un VE, casi veinte veces inferior al de un térmico. Y la base de datos EV FireSafe documenta 511 incendios en 40 millones de VE entre 2010 y 2024: un 0,0012 %. No es que sea imposible que un VE arda; es que la probabilidad de que lo haya es menor que la de un térmico, aunque eso no venda igual.
Lo que no sale tanto en los titulares es que el riesgo real no está sólo en la batería. Las baterías modernas cuentan con sistemas de gestión térmica que controlan la temperatura, ajustan la carga y cortan si algo no va bien. El punto débil suele estar en el dónde y cómo se cargan. La ITC-BT-52 obliga a derivaciones individuales desde el contador, protecciones dedicadas, cableado calculado según potencia y distancia, y canalización segura. Pero no todos los garajes son iguales, ni todos los presupuestos permiten hacer las cosas con el mismo esmero.
España tiene su propio catálogo de garajes. Están los comunitarios subterráneos construidos entre los setenta y los noventa: altura justa, ventilación mínima y cuadros eléctricos diseñados para encender luces, no para alimentar varios cargadores simultáneos. Adaptarlos requiere obra, coordinación y consenso vecinal (tres cosas que, juntas, son casi deporte de riesgo). Los parkings públicos de rotación, en cambio, ya cuentan con ventilación forzada y vigilancia permanente, pero tienen el reto de gestionar una mezcla cambiante de vehículos y usuarios desconocidos. Los mecanizados, pocos pero llamativos, plantean sus propios dilemas: acceso limitado en caso de emergencia, ventilación compleja, sistemas de carga integrados. Los garajes nuevos con preinstalación para VE juegan en otra liga: derivaciones preparadas, cuadros sobredimensionados, espacio para crecer. Y luego están los improvisados —naves, bajos, solares cubiertos— donde la seguridad depende casi exclusivamente del criterio del propietario.
El Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (CTE DB-SI) marca cómo deben ventilarse y compartimentarse los aparcamientos. El Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) exige extintores, bocas de incendio y detección automática. Son textos que nadie lee por gusto, pero que definen cómo respira el espacio donde dejamos el coche. Cumplirlos no es opcional, pero ajustarlos a la realidad física y económica de cada garaje no siempre es sencillo.
Y luego está la parte más humana: el uso real. Un garaje residencial es, sobre todo, un espacio de estacionamiento prolongado; la carga lenta es la norma y la simultaneidad, previsible. Un parking de rotación, en cambio, es un flujo constante de entradas y salidas, con picos de carga rápida en horas concretas. Cada tipología tiene su riesgo y su manera de gestionarlo.
En todo garaje hay historias que se cuentan más que se leen. Algunas nacen de un susto, otras de un titular exagerado y unas pocas de un expediente técnico que nunca salió de la carpeta del seguro. En Valencia, verano de 2024, un turismo eléctrico comenzó a humear durante la carga: el origen no fue la batería “por ser eléctrica”, sino un daño previo en la carcasa tras un golpe. En Madrid, 2023, fue un diésel veterano el que inició el fuego, pero el titular habló de híbridos. En Barcelona, 2022, el incendio empezó en el cuadro general por una derivación mal ajustada, no en los coches conectados. El patrón es viejo: el relato público se simplifica hasta borrar la causa técnica. Si es VE, se culpa a la batería; si es térmico, apenas se menciona.
No es la primera vez que pasa algo así. A principios del siglo XX, las cocheras estaban pensadas para caballos, no para coches con depósitos de gasolina inflamable. Había miedo: explosiones, humos, inseguridad. Las ciudades se adaptaron con ensayo y error. En Madrid, algunas cocheras reconvertidas aún guardan rastros de bebederos convertidos en sumideros; en Barcelona, un Ford T podía aparcar junto a un carro de mulas. Hoy, lo que antes eran establos son sótanos de hormigón con cables de cobre. El miedo es el mismo, sólo cambia el objeto.
Un garaje de 1980 huele distinto: mezcla de gasolina, aceite y polvo, iluminación parpadeante, ventilación mínima, cuadros eléctricos justos para las luces y poco más. Un garaje adaptado para VE en 2025 respira de otra forma: ventilación mecánica constante, iluminación LED, canalizaciones cerradas y señalizadas, derivaciones dedicadas conforme a la ITC-BT-52, protecciones modernas, ausencia de olor a combustible. Entre ambos hay más que cuatro décadas: hay un cambio de paradigma. En 1980, el garaje era un almacén de depósitos de combustible; en 2025, es un nodo eléctrico de la ciudad.
Quizá el día que todos los garajes se parezcan más al segundo que al primero dejemos de discutir si es seguro cargar un coche eléctrico bajo tierra. Para entonces, el debate se habrá movido a otra frontera tecnológica, y miraremos atrás con la misma mezcla de asombro y ternura con la que hoy miramos fotos de cocheras con caballos y Ford T. Y como siempre, la transición habrá sido menos emocionante y más aburrida de lo que parecía: hecha de cables bien instalados, protecciones que saltan cuando deben y vecinos que, sin darse cuenta, dejaron de mirar raro al que enchufaba su coche.