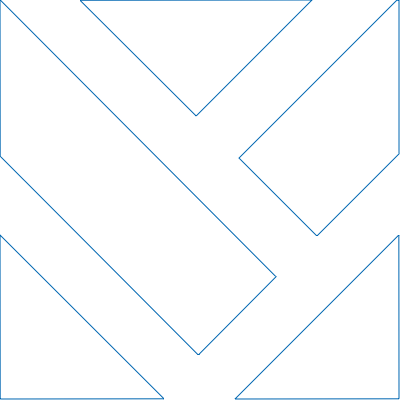El precio real de estar
Ir a un congreso tiene costes visibles e invisibles. No ir también. Entre retorno incierto, valor intangible y récords de asistencia, quizá la cuestión no sea cuánto cuesta participar, sino si el modelo actual está realmente equilibrado para todos.

Mira que me gusta meterme en el barro y entrar en jardines, casi siempre por el simple impulso de compartir lo que me inquieta, lo que observo y lo que voy escuchando a mi alrededor. Escribo desde la conciencia de que puedo estar equivocado, porque no pretendo sentar cátedra sino exponer mi pensamiento, mi manera de entender determinadas situaciones y tratar de ordenarlas en voz alta.
Intento hacerlo siempre con respeto y creo que lo consigo, o al menos nadie me ha dicho directamente que le haya importunado o molestado lo que escribo. Eso no significa, por supuesto, que todo el mundo esté de acuerdo; la discrepancia existe, es saludable y forma parte del intercambio honesto de ideas.
Lo que viene a continuación es la segunda parte de la reflexión sobre los congresos. No pretende señalar a nadie ni cuestionar el esfuerzo de quienes los hacen posibles, sino detenerse en el modelo que hemos ido consolidando entre todos y preguntarnos, con la mayor honestidad posible, si sigue siendo el más equilibrado para el valor que esperamos obtener de él.
Paréntesis necesario antes de seguir.
Al final del post hay un bonus para quienes están en la lista de correo.
Se llama «Un post a la semana, o cuando sale», es gratis, llega por mail y está pensada para leer con calma, lejos de gurús y del algoritmo.
Luego no digas que no avisé. Seguimos.
En el post anterior hablaba del sentido, de esa incomodidad que aparece cuando miras un congreso y te preguntas si sigues yendo por lo que ocurre en el programa o por lo que ocurre alrededor. Pero el sentido no es la única variable; hay otra que rara vez se aborda con la misma claridad: el coste, no el coste visible de la inscripción, sino el coste completo.
Cuando un congreso se anuncia, lo primero que miramos es el precio de la entrada, y casi siempre es lo menos importante. El coste real empieza después: en el desplazamiento, en el alojamiento, en la reorganización de la agenda, en los proyectos que se interrumpen y en las decisiones que se aplazan; empieza también en la energía física que exige estar varios días fuera y en la energía mental que implica mantenerse disponible durante jornadas intensas.
Ese tiempo no es neutro. El profesional que asiste deja de facturar o delega tareas que luego tendrá que revisar; el trabajo se acumula y los procesos se ralentizan. Todo eso se asume bajo una expectativa implícita: que lo que ocurra allí compensará lo que se deja de hacer. A veces ocurre. Otras veces no.
El problema es que ese balance casi nunca se revisa con la misma exigencia con la que analizamos otras decisiones profesionales. Se da por hecho que asistir forma parte del oficio, y lo que forma parte del oficio rara vez se cuestiona.
Si esto es cierto para quien asiste, la ecuación se vuelve todavía más compleja para quien expone o patrocina, porque en cualquier congreso hay empresas que no acuden a escuchar ponencias, sino a posicionarse, a generar relación y a sostener presencia, y esa presencia no es simbólica.
Un stand implica alquiler de espacio, diseño, producción, transporte y montaje; implica desplazar personal, asumir alojamiento y dietas, preparar material promocional, organizar reuniones paralelas y, en muchos casos, financiar actividades asociadas al evento. Cuando se suma todo, la cifra deja de ser anecdótica.
Esa inversión no se hace por romanticismo profesional, sino esperando retorno. Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿cuál es el retorno real?
No siempre se traduce en contratos cerrados en el momento. Muchas veces se habla de marca, de visibilidad o de relaciones a largo plazo, y eso es legítimo. El retorno intangible existe, pero cuando la inversión crece y el impacto no se puede evaluar con claridad, la decisión deja de ser estratégica y empieza a ser defensiva.
Hay proveedores que no van porque el congreso les compense de forma evidente; van porque sienten que deben estar, porque no aparecer envía un mensaje y porque la ausencia puede interpretarse como desinterés o debilidad. En ese punto la economía se mezcla con la reputación, y cuando una inversión se sostiene más por presión implícita que por retorno claro, el equilibrio empieza a tensarse.
Y, al mismo tiempo, existe otro elemento que no puede ignorarse: el coste humano de no estar.
Porque cuando decides no acudir, no solo te ahorras un desplazamiento o una inversión. Renuncias al reencuentro, a la conversación improvisada en el pasillo, a la energía que se genera cuando varias personas que comparten inquietudes coinciden en el mismo espacio. Renuncias a ese intangible que muchos valoran, y con razón, incluso por encima del programa formal.
No ir también tiene un precio.
La diferencia es que ese precio no se mide con la misma regla que ingresos y gastos. No es una cifra que puedas anotar en una hoja de cálculo, sino una escala personal y cambiante, que para cada uno de nosotros puede pesar más o menos según el momento vital, la situación profesional o la necesidad de conexión que tengamos en ese instante.
Por eso la decisión rara vez es puramente económica o puramente emocional. Es un equilibrio, y ese equilibrio no es igual para todos.
Este análisis no estaría completo sin introducir el tercer elemento de la estructura. El programa lo lidera el colegio, el consejo lo valida institucionalmente y la infraestructura y la gestión técnica recaen en una empresa especializada en congresos y eventos. Esa profesionalización es lógica y necesaria porque garantiza que el evento funcione y, además, implica un modelo de negocio legítimo.
No hay nada irregular en ello. Sin embargo, esta arquitectura introduce una diferencia relevante: no todos los actores asumen el mismo tipo de riesgo.
Para el asistente, el retorno es incierto y personal.
Para el proveedor, la inversión es elevada y el impacto difícil de medir.
Para la estructura organizativa, el congreso forma parte de una actividad recurrente que se proyecta hacia la siguiente edición incluso antes de cerrar la actual.
Cuando, en medio del propio encuentro, se presenta el siguiente congreso, el mensaje es claro: el modelo continúa y la maquinaria no se detiene, lo que obliga a preguntarse si la prioridad es maximizar el valor profesional del evento o asegurar su continuidad estructural.
A esta tensión se suma otra deriva menos visible, pero igual de significativa: la competición por el tamaño. Cada edición intenta superar a la anterior, con más asistentes, más cifras y más impacto medido en volumen, hasta el punto de que la pegatina de “hemos batido récord de asistencia” empieza a convertirse en indicador de éxito.
Pero el volumen tiene consecuencias.
Un congreso masivo implica comidas de trabajo en las que es difícil sentarse con calma, almuerzos de pie en los que hay que abrirse paso entre bandejas y camareros y cenas que requieren desplazar a centenares de personas en autobuses desde distintos hoteles hasta un lugar que la mayoría no conoce; implica, en definitiva, intentar encontrar una mesa donde poder sentarse con quienes realmente quieres compartir la conversación.
Se parece más a una boda sin asientos asignados que a un espacio pensado para el intercambio profesional.
Nada de esto es, por sí mismo, negativo. El encuentro social forma parte del ecosistema, pero cuando la logística empieza a ocupar más espacio que el contenido, el carácter del evento cambia: cuanta más gente, más difícil es sostener conversaciones reales; cuanto mayor el volumen, mayor la infraestructura necesaria y mayor la dependencia económica del modelo.
Y entonces la pregunta deja de ser cuánto cuesta la inscripción y pasa a ser qué estamos sosteniendo.
¿Queremos congresos más grandes o mejores?
¿Estamos midiendo el éxito en cifras o en impacto profesional?
¿Está equilibrado el reparto de riesgos y retornos entre quienes asisten, quienes invierten y quienes gestionan?
Hay algo más que conviene reconocer.
Es fácil analizar el modelo desde fuera, hablar de asimetrías, de retornos dudosos o de récords de asistencia cuando uno no está intentando cuadrar presupuestos, negociar con proveedores, asegurar un espacio adecuado, cerrar patrocinios o coordinar la distribución de cientos de personas en un mismo lugar. Es fácil cuestionar cuando no se está en el barro.
Quienes lideran el programa desde el colegio, quienes lo validan institucionalmente y quienes sostienen la infraestructura técnica trabajan con condicionantes reales: costes crecientes, compromisos económicos, expectativas de asistentes y patrocinadores, presión por mantener el nivel o superarlo.
Y quienes asistimos tampoco somos espectadores inocentes.
Hemos alimentado la cultura del récord de asistencia, hemos comparado ediciones, hemos criticado decisiones sin conocer todas las variables y hemos exigido más contenido, más actividades, más servicios y más comodidad, y todo eso tiene un coste.
En ese sentido, también somos parte del problema.
Por eso la reflexión no puede convertirse en reproche. Cuestionar el modelo desde la comodidad del sillón, sin haber tenido que equilibrar cuentas ni asumir responsabilidades organizativas, es demasiado sencillo.
La conversación que merece la pena no es la que señala, sino la que revisa, porque si queremos congresos sostenibles no basta con exigir más valor; también implica aceptar límites, entender la complejidad y asumir que cada decisión tiene impacto económico y logístico.
Criticar es fácil. Construir es mucho más difícil.
Y quizá el verdadero punto de madurez colectiva no esté en decidir si vamos o no vamos, sino en ser capaces de sostener una conversación honesta sobre el modelo, entendiendo que todos formamos parte de él y que, si algo necesita ajustarse, también nos corresponde asumirlo.
¿Recuerdas que al principio dije que había un bonus?
Está justo debajo.
El post termina arriba. Esto que sigue es el postre.
¿Te apetece?