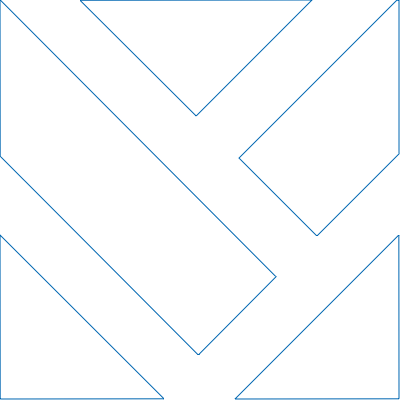El desafío de administrar lo común
Hay ideas que se te quedan dando vueltas sin ruido y, de pronto, te obligan a mirar tu oficio desde otro lugar. Esta nació de una frase sencilla, casi banal, y acabó abriendo una reflexión sobre lo que significa hoy administrar lo común.

No hace mucho un buen amigo me mandaba un whatsapp con una reflexión tras una conversación casual en la fiesta patronal del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Alguien le dijo que la estabilidad económica no le motivaba, que lo que buscaba eran desafíos. Desde entonces, esa frase me ronda la cabeza. Me la dejó caer como quien planta una semilla sin saber si crecerá, y, claro, acabó germinando.
A veces una idea nace así, en medio del ruido, sin solemnidad. Mi amigo lleva más años que yo en esta profesión, y cuando habla, lo hace con la tranquilidad de quien ha visto pasar varias generaciones de vecinos, empleados, reformas y crisis. Aun así, aquella respuesta le descolocó. No tanto por el fondo, sino por el reflejo que devuelve. Durante décadas, la estabilidad era un valor indiscutible: ofrecíamos orden, seguridad, continuidad. Pero algo ha cambiado en la percepción colectiva. Lo que antes sonaba a logro, ahora suena a quietud. Y en un tiempo que celebra la velocidad y la reinvención, la quietud se percibe como sospechosa.
Me pregunto cuándo empezamos a confundir estabilidad con conformismo. O, peor, cuándo dejamos que los demás lo hicieran por nosotros. Porque si algo define el oficio de administrador de fincas no es la inmovilidad, sino el movimiento constante. La convivencia, el mantenimiento, las decisiones, los roces, la gestión del conflicto. Nada de eso es estático. Administrar fincas es, de hecho, una coreografía compleja entre la norma y el desacuerdo, entre lo común y lo privado, entre la razón y la emoción.
Sin embargo, seguimos vendiendo la profesión con las palabras de otra época. Prometemos certezas cuando lo que el mundo busca son desafíos. Y no me refiero solo a las nuevas generaciones, aunque ellas lo hayan hecho visible. También a nosotros, los que llevamos años en esto, acostumbrados a sostener el equilibrio sin que se note. Tal vez lo que necesitamos no es estabilidad, sino sentido.
La semilla que me dejó mi amigo tiene algo de provocación. ¿Y si el verdadero valor de nuestra profesión estuviera precisamente en ese terreno movedizo donde se cruzan las vidas ajenas? ¿Y si el atractivo no estuviera en la promesa de seguridad, sino en la habilidad de hacer convivir realidades distintas bajo un mismo techo? No hay reto más contemporáneo que ese: lograr que las diferencias no se traduzcan en guerra.
Cuando lo pienso así, la figura del administrador de fincas se vuelve casi simbólica. Somos el conector entre la conciencia social y la legislación, entre la emoción y la norma. Traducimos el lenguaje del vecino a los términos del acta, y viceversa. Gestionamos expectativas, frustraciones, urgencias, presupuestos y, sobre todo, silencios. La mayor parte de lo que hacemos no se ve, y sin embargo, si un día dejáramos de hacerlo, el edificio entero se vendría abajo, en sentido literal y figurado.
Quizá por eso la falta de glamour social de esta profesión resulta tan injusta. No hay escaparate para quien evita incendios antes de que ocurran. No se aplaude la prudencia, pero es la que evita los desastres. Y aunque suene modesto, esa es la medida real del oficio: que todo funcione sin hacer ruido.
Me gusta pensar que cada comunidad de vecinos es un pequeño laboratorio de sociedad. Allí se ensayan, en escala reducida, las mismas tensiones que llenan los titulares: sostenibilidad, participación, propiedad, diversidad, derechos y deberes. Lo que se decide en una junta refleja cómo entendemos el pacto social. Y el administrador, con su papel de mediador discreto, actúa como notario de esa microdemocracia cotidiana.
Tal vez lo que deberíamos aprender no es a explicar mejor lo que hacemos, sino a entenderlo de otra manera. A contar que administrar fincas no es ocuparse de edificios, sino de vínculos. Que no gestionamos ladrillos, sino relaciones humanas. Y que en una época de soledad y fragmentación, eso tiene un valor incalculable.
Cuando hablo con colegas más jóvenes, noto que buscan impacto, propósito, comunidad. Les mueven palabras que en el fondo siempre estuvieron presentes en nuestra tarea, solo que no las decíamos. Durante años hemos explicado la profesión en términos de responsabilidad y solvencia, cuando lo que deberíamos haber contado era su dimensión humana. Nadie se levanta por la mañana con ganas de hacer balances, pero muchos lo hacen si saben que están mejorando la vida de otros.
El reto, entonces, no es cambiar la esencia del oficio, sino el relato. No somos una ONG, pero hay una vocación de servicio público en lo que hacemos que conviene asumir sin rubor. No somos funcionarios, pero ejercemos un tipo de función civil sin la cual la convivencia se deshilacha. La sostenibilidad de los barrios, el bienestar en las ciudades, la armonía en los hogares compartidos, todo eso depende en parte de un trabajo que rara vez recibe titulares.
A veces me pregunto si esa discreción no forma parte de nuestra identidad. Tal vez el verdadero lujo de esta profesión sea precisamente el anonimato, la posibilidad de influir sin aparecer. Pero si queremos que nuevas generaciones se acerquen a este oficio, tendremos que mostrar que en esa sombra también hay desafío, aprendizaje, incluso belleza.
Lo hay en cada conflicto resuelto sin estridencias, en cada comunidad que pasa de la queja a la cooperación, en cada vez que un vecino comprende que lo común también le pertenece. Lo hay en cada reunión donde la palabra sustituye al reproche y el acuerdo se convierte en un acto de civilización. Lo hay, sobre todo, en la constancia de quienes seguimos creyendo que ordenar la convivencia es un trabajo digno y necesario.
Mi amigo de Barcelona no buscaba respuestas. Solo lanzó una idea al aire, y esa idea me obligó a mirarme. Tal vez ya no necesitamos defender la estabilidad, sino la complejidad. Y hacerlo sin miedo. Porque en tiempos de ruido, sostener lo común es un gesto casi revolucionario.
Administrar fincas es administrar humanidad compartida. Puede que no tenga glamour, pero tiene valor.
Y si logramos transmitir eso, sin adornos, sin eslóganes, tal vez descubramos que lo que ofrecemos no es solo estabilidad ni desafío, sino una forma discreta de sentido.
La convivencia, al fin y al cabo, también necesita administradores.