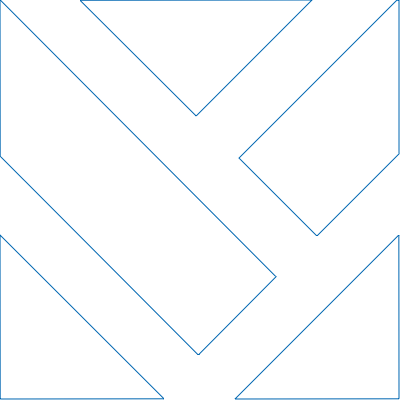El debate del cambio de hora: invierno o verano
Cambiamos la hora dos veces al año y creemos que controlamos el tiempo. Pero la luz, el cuerpo y el sueño siguen su propio calendario. Quizá sea hora de aprender a seguirlos.

Hoy es domingo, y el país despierta con la sensación de haber dormido un poco más, como si una hora extra pudiera compensar el cansancio acumulado de todo un año. Los relojes se han movido solos, las pantallas han hecho su magia, pero el cuerpo tarda más en convencerse. Afuera hay una luz rara, una claridad que no termina de encajar con la rutina. Mientras preparo el café, pienso en la cantidad de veces que hemos hecho este gesto sin detenernos a pensar en su sentido. Cambiamos la hora como quien ordena un cajón, sabiendo que el cansancio no se atrasa ni se adelanta.
España vive en un reloj que no le pertenece. En 1940, poco después de la Guerra Civil y mientras Europa se sumía en la Segunda Guerra Mundial, el país adoptó el horario de Berlín en lugar del de Londres, con el que compartía meridiano. Era una forma de sincronizar los relojes con el continente, y aquella adaptación provisional acabó volviéndose permanente. Desde entonces, el sol sigue su curso natural y nosotros fingimos que estamos una hora por delante. Un detalle de hace ochenta años convertido en costumbre nacional. Cada seis meses corregimos artificialmente ese desfase, adelantando o retrasando las manecillas, como si al hacerlo pudiéramos ajustar también nuestra manera de vivir. El cambio de hora nació con una intención práctica: aprovechar mejor la luz del día y ahorrar energía en un país que se reconstruía y donde cada bombilla contaba. Hoy, sin embargo, encendemos pantallas antes que lámparas y el ahorro energético se ha vuelto un argumento de museo.
Los científicos llevan tiempo diciendo que el cuerpo no entiende de decretos. Cambiar la hora dos veces al año es una alteración pequeña para el reloj, pero grande para el organismo. Durante los días posteriores aumentan los accidentes de tráfico, los infartos, los episodios de insomnio. Se habla de «jet lag social», una forma discreta de desordenar la biología. Los animales también lo notan. El perro que madruga una hora antes, la gata que maúlla frente al cuenco vacío, los niños que se despiertan a deshora sin saber por qué. Ni siquiera los ratones de laboratorio se libran del desconcierto cuando el cuidador cambia su rutina. Todo el ecosistema humano y doméstico entra, por unos días, en una leve pero obstinada confusión.
La desincronía española no se explica sólo por los relojes. También es una cuestión de costumbre, de identidad asumida. Hemos convertido el desfase en una forma de vida. Almorzar a las tres, cenar a las diez, encender la televisión cuando en otros países ya duermen. Lo justificamos con una mezcla de orgullo y resignación, como si la excentricidad horaria formara parte de nuestra cultura. Pero es difícil defender una costumbre que va contra el cuerpo. Vivimos de espaldas al sol y lo llamamos carácter. A veces basta mirar los informativos para entender el absurdo: el telediario de las nueve empieza cuando ya es de noche y termina cerca de la medianoche, y lo llamamos «horario de máxima audiencia». El problema no es que la gente cene tarde, sino que el país entero lo haya asumido como una normalidad inamovible.
El anuncio del Gobierno de abolir el cambio de hora ha reabierto un debate que llevaba décadas aplazado. Si dejamos de mover el reloj, hay que elegir un horario definitivo. Y ahí se abren las trincheras: los del horario de invierno, los del horario de verano. Los primeros apelan a la biología, al sentido común, a la necesidad de alinear el reloj con el sol. Dicen que la luz de la mañana es la que nos despierta de verdad, la que ayuda a regular el ánimo y el descanso. Los segundos defienden la tarde larga, la posibilidad de salir del trabajo y aún ver el sol sobre los tejados. Pero esa hora extra de claridad tiene un coste: amaneceres imposibles, días que empiezan en penumbra, ciudades que abren los ojos demasiado tarde. En Galicia, por ejemplo, el sol saldría cerca de las diez en pleno invierno si se mantuviera el horario de verano. Y hay algo profundamente antinatural en comenzar la jornada a oscuras.
Detrás del debate técnico se esconde una cuestión de fondo. No estamos discutiendo una franja horaria, sino un modo de vida. ¿Queremos vivir acorde a la luz o al ocio? ¿Queremos priorizar el cuerpo o la costumbre? Durante años hemos confundido la noche con la libertad y el amanecer con la obligación. Tal vez elegir el horario de invierno no sea un acto de renuncia, sino de reconciliación. No con Europa, sino con el propio tiempo biológico.
La Comisión Europea ha dado hasta 2026 para acabar con el cambio de hora, pero España podría adelantarse. El divulgador Antonio Martínez Ron lo llama «doble salto acrobático»: volver al huso horario natural y suprimir de una vez la coreografía de relojes. Sería un gesto de sensatez, un modo de reconocer que llevamos décadas viviendo con el sol de espaldas. La política del tiempo es, en el fondo, una política de salud pública. Decidir qué hora es implica decidir cómo queremos organizarnos, cuándo comemos, cómo descansamos, cuánto nos exigimos. La hora legal no es neutra: moldea la vida.
Si finalmente dejamos de cambiar la hora, tocará algo más difícil: cambiar el ritmo. Ajustar las rutinas al nuevo compás de la luz. Reaprender a trabajar de día y descansar de noche, a dejar que el sol marque el pulso de las horas en lugar del calendario digital. No sería la primera vez que nos cuesta hacerlo. Hace unos meses hablábamos aquí de cómo la tecnología había diluido los márgenes del tiempo laboral, estirando las jornadas hasta que ya no distinguimos la oficina del salón. Quizá esta vez tengamos la oportunidad de hacer lo contrario: devolver a cada hora su lugar, reconquistar la frontera entre el trabajo y la vida, entender que la productividad no se mide por lo que dura el día, sino por lo bien que sabemos vivirlo.
Pienso otra vez en este domingo, en la falsa sensación de haber ganado una hora. La casa todavía guarda una penumbra suave, las calles se desperezan más despacio y el reloj del móvil se ajusta sin pedir permiso. Quizá dentro de un año ya no haya que hacer este gesto. Tal vez entonces el país empiece a medir el tiempo con menos ruido, con menos trampa. Afuera la luz ya ha cambiado otra vez. Quizá lo único sensato sea aceptarlo y poner el café antes de que se enfríe.