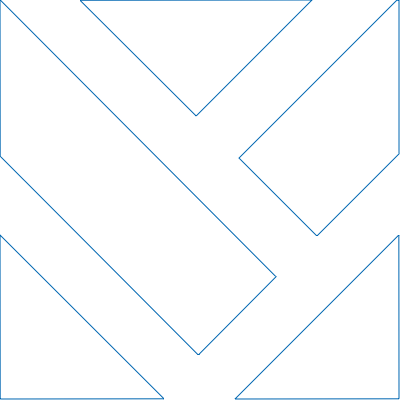Después del ruido
Entre el disfraz que ya se guarda y las flores que aún huelen a recuerdo, la ciudad retoma su paso; las calles se vacían despacio, los escaparates cambian de piel y uno se pregunta en qué momento pasamos de jugar a recordar, de octubre a noviembre, casi sin darnos cuenta.

El domingo amanece claro, con esa luz limpia que parece recién fregada. Zaragoza está en calma. Las aceras conservan los rastros del fin de semana: un globo naranja que se desinfla despacio, una pegatina de murciélago pegada al suelo, el olor persistente de los churros. Octubre se ha ido y el ruido de los disfraces también. Lo que queda es una ciudad que vuelve a su respiración normal.
Halloween aquí no es una gran fiesta. Es, más bien, una excusa. Una oportunidad para reírse del miedo, para salir con los amigos, para permitirse no ser quienes eran por la mañana. En los barrios se nota más en los escaparates que en las calles: pastelerías con ojos de azúcar, bares con luces rojas, tiendas que aprovechan para cambiar la decoración antes de Navidad. La economía también tiene sus rutinas, y cada año afina el calendario del consumo.
Dicen que esta noche mueve millones, pero lo que realmente mueve es la ciudad misma. Los camareros hacen horas extra, los floristas preparan el doble de encargos, los comercios venden lo que no venderían en otra semana de otoño. No hay contradicción: el mismo escaparate que ayer mostraba calaveras hoy exhibe crisantemos. Lo global y lo local no se enfrentan, simplemente se turnan.
El sábado, Día de Todos los Santos, cambió el tono. Las floristerías abrieron temprano y la ciudad se llenó de coches rumbo al cementerio de Torrero. Las conversaciones en los pasillos sonaban familiares: “mira qué limpio lo han dejado”, “ya hace fresco por las mañanas”. No hay solemnidad, solo costumbre. Zaragoza honra a los suyos sin ceremonias grandilocuentes, con ese respeto silencioso que se confunde con la rutina.
Entre el viernes y el sábado no hay ruptura, solo una inflexión. La ciudad pasa del disfraz a la flor como quien cambia de paso en una misma canción. En un mismo fin de semana caben la risa y la memoria, la máscara y el nombre grabado en mármol. Quizá ahí esté la verdadera forma de resistencia: seguir celebrando ambas cosas sin que una anule a la otra.
Detrás de esa normalidad se mueve una coreografía invisible. Quien colocó las calabazas el viernes ahora barre los restos de purpurina. Quien pasó la noche sirviendo copas hoy dobla manteles en un banquete familiar. Hay una economía de fondo que sostiene la ciudad mientras el calendario cambia de cara. Una coreografía mínima pero esencial: la que mantiene la continuidad entre el juego y el recuerdo.
En las redes ocurre algo parecido. Primero llegan las fotos de disfraces, luego las de flores. La transición digital imita la física. Lo efímero y lo duradero conviven sin molestarse: la fiesta del viernes se guarda en un carrete; el silencio del sábado, en una esquina de la memoria. Al final todo se acumula en el mismo archivo: la necesidad humana de no dejar pasar nada.
Quizá esa sea la gran diferencia con otros lugares. Aquí nadie necesita elegir entre Halloween o Todos los Santos. Se sale, se compra, se ríe y luego se recuerda. No hay un dilema moral, sino una sucesión natural de gestos. El consumo, por una vez, no borra el sentido, lo amplía. Cada escaparate disfrazado el viernes anticipa un domingo más vivo, porque la ciudad, esa máquina de costumbres, sabe convertir cualquier ocasión en movimiento.
Por la tarde, el domingo recupera su ritmo habitual. Los bares se llenan, los niños hacen los deberes, las flores del cementerio empiezan a inclinarse con el viento. Zaragoza vuelve a sí misma, sin prisa y sin culpa. En el aire flota esa sensación de que el fin de semana ha sido una especie de paréntesis compartido, una breve coreografía de lo que somos: alegría y memoria, gasto y afecto, lo global que pasa y lo local que permanece.
Después del ruido, lo que queda no es silencio. Es continuidad. La ciudad se acomoda, los días se encadenan, y la vida sigue sin aspavientos, como si todo, hasta las calabazas de plástico y los ramos de crisantemos, formara parte de la misma tradición.