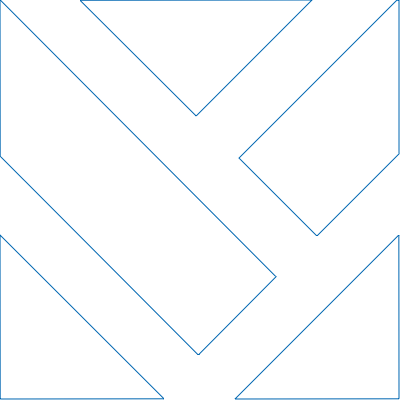Después de la guerra generacional, queda la memoria.
Llevamos años hablando de generaciones como si fueran equipos de fútbol. Pero no hay partido: solo gente intentando entender el mismo tiempo desde lugares distintos.

Escuché hace unos días un episodio del podcast Pausa que se titula Olvida la guerra generacional. No hablaban de lo habitual, no era una lista de rasgos de la generación Z ni un repaso de cómo los baby boomers arruinaron el planeta, sino de otra cosa más interesante: de cómo la idea misma de “guerra generacional” nos impide ver la complejidad de lo que compartimos. Me quedé escuchando, casi en silencio, mientras pensaba en la cantidad de veces que usamos esas etiquetas para ahorrarnos conversación.
Si quieres que estos textos te lleguen sin ruido, está la lista de correo: Un post a la semana, o cuando sale.
Es gratis, para consumo lento y fuera del alcance de gurús y del algoritmo.
Decir “los jóvenes no quieren esforzarse” o “los mayores no entienden la tecnología” suena cómodo, casi eficiente. Es una forma rápida de ordenar el mundo: cada grupo en su casilla, con su lista de virtudes y defectos. Pero al escucharlos en Pausa me di cuenta de lo empobrecida que queda la mirada cuando reducimos lo social a biología. La edad como frontera, como identidad cerrada, como excusa.
Lo generacional no es una frontera: es la forma que adopta la memoria cuando el tiempo nos toca distinto.
El episodio recordaba algo que se nos olvida: que las generaciones no existen por decreto ni por estadística. Existen cuando algo común atraviesa nuestras vidas. Una crisis, una transformación, un acontecimiento que nos cambia la manera de mirar el mundo. Mannheim lo explicaba hace casi un siglo, pero lo esencial sigue vigente: nacer en el mismo tiempo no basta; hace falta que una experiencia te toque y te organice por dentro.
Pensé entonces en cómo usamos esas etiquetas en las conversaciones de trabajo, en los medios, en la política. La “guerra generacional” se ha vuelto un lenguaje automático. Una especie de meme colectivo que suple la reflexión. No debatimos sobre desigualdad o precariedad; debatimos sobre “millennials que se quejan”. No hablamos de políticas públicas, sino de “jóvenes que no quieren hipotecarse”. No discutimos sobre salud mental, sino sobre “la generación de cristal”. Es como si hubiéramos aceptado una caricatura global y la repitiéramos sin darnos cuenta.
El podcast lo decía con más calma, casi con ternura: hay que olvidar esa guerra porque no es real. No hay trincheras entre edades; hay fracturas más profundas que atraviesan a todos, aunque en cada etapa duelan distinto. La sensación de vivir con incertidumbre, de no llegar, de correr detrás de algo que se mueve más rápido que uno mismo... eso no pertenece a una generación concreta. Es la textura de una época entera.
Me gustó cómo lo planteaban: dejar de pensar en generaciones como bloques enfrentados y empezar a mirar las situaciones compartidas. Qué historias nos tocaron a todos, desde distintos ángulos. Qué experiencias se repiten con nombres nuevos. Porque si uno lo piensa bien, un chico de 20 años que no puede alquilar y una mujer de 50 que teme perder su trabajo están viviendo la misma tensión, solo en distinto punto del ciclo. Ambos cargan la misma sensación de fragilidad disfrazada de elección.
Esa idea abre una grieta interesante. Si lo generacional no se define solo por el año de nacimiento, sino por la forma en que los hechos comunes nos modelan, entonces las fronteras se difuminan. Puede que alguien nacido en 1965 se parezca más en hábitos, miedos o expectativas a alguien de 1990 que a otro de su propia edad. Las biografías se entrelazan y los calendarios se mezclan.
Lo curioso es que los discursos públicos van justo en la dirección contraria. Los medios, el marketing, incluso las políticas de recursos humanos necesitan segmentar. Cuantos más cajones, mejor. Los “nativos digitales”, los “jóvenes desilusionados”, los “boomers resistentes”. Y claro, el mercado adora las identidades listas para usar. Pero lo que más me inquietó al escucharlo fue pensar que nosotros mismos, sin darnos cuenta, empezamos a hablar ese idioma: el de los bandos, los hashtags, las edades como destino.
En cambio, cuando uno escucha una conversación como la de Pausa, el aire se limpia un poco. Vuelve la sensación de que se puede pensar sin prisa. Que tal vez la edad no sea tanto un marcador como un eco: lo que resuena en cada uno cuando el mundo cambia. Hay quien lo vivió con la caída de una fábrica, otros con el primer ordenador, otros con una pandemia. Lo común no es la fecha, sino la huella.
Quizá esa sea la verdadera unidad generacional: no compartir una cronología, sino una emoción colectiva. El desconcierto, la pérdida, la esperanza. Lo que se siente cuando el suelo se mueve y hay que volver a aprender a caminar.
Y ahí, sí, aparecen las diferencias. No porque unos tengan más edad, sino porque unos aprendieron a caer antes y otros todavía están probando. Hay sabiduría en la repetición, pero también cansancio. Por eso tal vez no haya guerra: solo tiempos desacompasados intentando entenderse.
La idea me dejó un poso sereno. Llevo días dándole vueltas, sobre todo cuando escucho a alguien decir “esta generación no tiene valores” o “ya no quedan jóvenes comprometidos”. Me pregunto si no es, otra vez, una forma de simplificar lo que duele. Hablar de generaciones nos evita hablar de estructuras: del precio de la vivienda, del trabajo que no alcanza, del miedo a enfermar sin red. Las verdaderas brechas no son de edad, son de seguridad, de acceso, de futuro.
El episodio terminaba con una invitación sencilla: mirar la historia sin convertirla en trinchera. Escuchar más allá del cliché. Y pensar que quizá, detrás de las supuestas guerras, hay solo distintas maneras de adaptarse a lo mismo.
No sé si servirá para arreglar el mundo, pero escuchar esa conversación fue una pequeña cura contra el ruido. Durante media hora parecía posible recordar que no todo lo que nos separa es generacional y que el tiempo, ese que parece dividirnos, también puede ser una forma de pertenencia.
Y tal vez ahí esté el punto: lo generacional como memoria compartida, no como frontera. La edad como una de tantas formas de estar en el mundo, no la principal. La vida como una sucesión de pausas que, a veces, se alinean entre personas que ni siquiera nacieron cerca.
Por eso, más que olvidar la guerra generacional, quizá lo que nos toca es recordar la experiencia común. Esa que no cabe en los titulares ni en las etiquetas. La que se repite en cada conversación cuando alguien dice: “eso también me pasó a mí”.
Escuchar Olvida la guerra generacional fue eso: una pausa necesaria, un recordatorio de que seguimos siendo más parecidos de lo que admitimos.