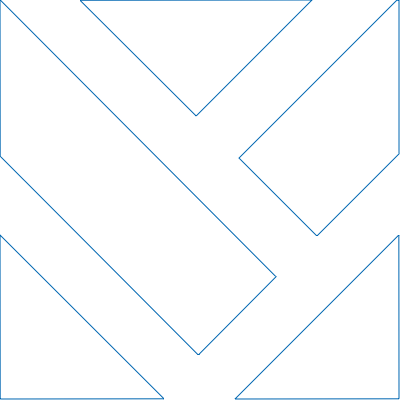Demasiado listos para entender lo difícil
Todo el mundo habla de automatizar, pocos de lo que se tarda en cuadrar un apunte mal pasado o en gestionar una urgencia que no lo era. Este texto no intenta explicar cómo será el futuro, sino por qué aún no ha llegado.

La distancia entre la retórica digital y la realidad del despacho no es una exageración. Es una fractura diaria, tangible. En 2025, según compartía un compañero hace poco, casi un tercio de los administradores de fincas sigue descargando los asientos bancarios a mano. Nada de automatismos, nada de magia. Hay despachos donde se genera documentación en papel, bancos que no ofrecen integración real, rutinas que se repiten sin cuestionamiento. No saldrá en ningún caso de éxito ni en ninguna nota de prensa, pero ocurre. El sector avanza con un pie en el presente y otro —bien atado con doble nudo— en el pasado. Y mientras tanto, la inteligencia artificial espera su turno en los titulares. Porque aquí abajo, la transformación digital no es una disrupción: es, con suerte, una promesa difusa que todavía no sabe cómo hacerse sitio entre lo urgente y lo posible.
Y cuando se juntan la ignorancia técnica con la autoconfianza inflada —lo que en psicología llaman efecto Dunning-Kruger y aquí conocemos como síndrome del cuñado—, el resultado es un discurso que flota muy por encima del suelo que pisamos. En los grupos profesionales, en artículos optimistas, en conferencias de marketing, parece que todo está ya resuelto. Que solo hace falta voluntad para automatizar el 90 % del trabajo. Que quien no lo hace, simplemente no quiere o no sabe. Pero debajo de esas frases hay capas. Capas, y ninguna especialmente heroica.
El problema no es solo que se subestime lo complejo; es que se banaliza lo que otros hacen con esfuerzo todos los días. Se habla de disrupción desde la distancia, sin pisar una oficina, sin entender que no todo lo que se puede teorizar se puede aplicar. La sobreconfianza no solo molesta: ralentiza. Porque mientras unos trabajan, otros pontifican.
Para empezar, el ritmo real de lo cotidiano: esa lentitud obstinada que no entiende de pitch elevators ni de metaversos. Picar movimientos bancarios a mano, porque el agregador falla, porque el archivo N43 solapa las fechas, o porque simplemente es como sabemos hacerlo. Esperar soporte. Rehacer asientos. Pedir por tercera vez la misma factura. Y celebrar, a solas, ese pequeño descuadre cuadrado que nadie verá. Mientras tanto, todo lo demás sigue entrando: llamadas, correos, WhatsApps, nuevos problemas que se montan sobre los que ya están, y un software que dice que lo hace todo, pero necesita revisión para casi todo. Lo que para muchos sectores es una commodity —una contabilidad ordenada, automática, viva—, aquí puede ser todo un hito si el programa no está bien configurado, si nadie lo ha explicado, si el proveedor está de vacaciones, o si simplemente el tiempo no da para aprender a usarlo de otra manera.
Desde fuera, eso sí, todo parece más limpio. El relato digital —ese que se mueve bien en LinkedIn y en las ponencias— habla de APIs, data lakes, automatización profunda y dashboards que lo resuelven todo. Pero muchas veces no hay tablero: hay Excel, hay papel, hay vecinos que preguntan si pueden pagar en efectivo, en la oficina. Y cuando la automatización llega, no siempre lo hace con orden ni con criterio: a veces falla, a veces interrumpe más de lo que ayuda, y otras, simplemente, no aplica. Porque los clientes no piden eficiencia: piden atención. Porque el trabajo invisible no se mide en procesos, sino en horas y en cabeza. Y porque, aunque todos decimos querer tecnología, cuando se trata de nuestra urgencia, no queremos una respuesta automática: queremos a alguien que nos escuche.
Hay una escena que lo resume todo: ese vecino que, después de varios correos y llamadas, exige atención inmediata para un problema menor. Un grifo que gotea, una cerradura atascada, una humedad que ya estaba ahí en 1993. Y lo quiere ya. Sería como llegar a urgencias con una mancha en la camiseta y pretender que te atiendan el primero. El despacho lo gestiona, lo tramita, lo encauza. Pero el tiempo invertido en explicar que no se puede hacer más deprisa suele superar el que costaría resolverlo... si dependiera de nosotros. En esa asimetría se nos va el día.
Entre tanto, el despacho se mueve en la paradoja habitual: queremos ser más productivos, más eficientes, más libres... pero también queremos que todo siga costando lo mismo. Queremos automatizar lo aburrido, pero que nos atiendan personas. Queremos tener más tiempo libre, pero que alguien nos lo gestione en su tiempo de trabajo. Queremos sistemas que lo hagan todo mejor, pero que lo hagan a nuestra manera. Y todo eso tiene un precio que ni los clientes ni los despachos acaban de asumir. Queremos IA, sí —pero barata, personal, empática y sin curva de aprendizaje.
La modernización, entonces, no es una corriente imparable: es una serie de atascos previsibles. Normativas que avanzan a otro ritmo. Integraciones que no terminan de llegar. Programas que prometen más de lo que dan. Y por debajo de todo eso, una estructura que aprende a base de repetición, de apaños, de no tocar lo que ya medio funciona. El resultado no es resistencia: es cautela. Es saber que cualquier cambio, por pequeño que sea, se paga con tiempo. Y aquí el tiempo vale más que la novedad.
Porque tener tecnología no basta: hay que poder usarla. Y ahí es donde las diferencias se hacen notar.
En algunos países, el marco laboral es más flexible, las leyes de protección de datos más permisivas y la administración más ágil. Eso permite probar, fallar, automatizar sin miedo a romper algo esencial. Aquí, en cambio, todo tiene más letra pequeña: la normativa de vivienda es la que es, la fiscalidad no perdona un error, el modelo laboral es garantista y la legislación sobre IA no termina de salir del cascarón. Con ese escenario, no es tan fácil cambiar personas por automatizaciones sin que alguien pregunte con qué respaldo legal. Ni sustituir procesos sin que falte una firma, un acuse de recibo o un “por si acaso” que lo deje todo en pausa. Lo que en otros países es impulso, aquí es advertencia. Y no por capricho: simplemente, jugamos con otras reglas.
Sería ingenuo pensar que esto no cambiará. Lo hará, cambiará. Pero no al ritmo que marcan los gurús. Aquí no hay industria que presione, ni gobiernos que arriesguen, ni mercado que imponga. Hay comunidades, hay despachos medianos y pequeños, hay proveedores que hacen lo que pueden, hay clientes que no quieren apps, hay política que prefiere no mirar. La IA, por mucho que empuje, no podrá saltarse esos filtros. Y si lo hace, será cuando ya no haga falta hablar tanto de ella.
Lo verdaderamente radical, en un tiempo de automatismos y titulares instantáneos, es entender que el cambio profundo no ocurre cuando lo dicta un algoritmo, sino cuando la suma de miles de rutinas invisibles se transforma. Y eso —aquí abajo, donde todo tarda más— siempre será más lento, más humano y, probablemente, mucho menos fotogénico de lo que los gurús quisieran. Y aún así, aquí seguimos. No porque seamos lentos o torpes, sino porque trabajamos donde el algoritmo aún no pisa: entre el ruido, la duda y la rutina que no se puede simplificar.