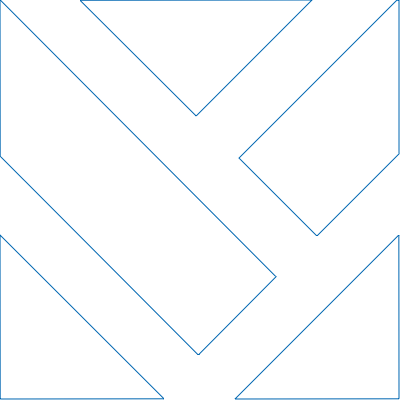Del presentismo digital a la gestión del talento: lo que de verdad importa medir
El presentismo digital es la silla caliente del siglo XXI: pantallas encendidas y dashboards que parecen actividad. Pero la única métrica que cuenta no está en el software, sino en la confianza que retiene a los mejores.

Antes de continuar tengo que reconocer que esto se me está yendo de las manos. La idea era publicar cuatro posts este mes y listo, pero una cosa ha llevado a otra y aquí estamos. Supongo que la cabeza, cuando necesita estar ocupada, encuentra refugio en hilar frases: mientras se entretiene en escribir, no se dedica a dar vueltas a otros asuntos.
En esta ocasión todo empezó con una pregunta en uno de esos grupos de WhatsApp relacionados con la profesión que ocupan ratos de asueto y desvelo: “¿Conocéis un software para controlar el tiempo de uso del ordenador?”. Lo sorprendente no fue la pregunta en sí, sino el silencio posterior. Nadie la despachó con un meme, nadie respondió con la típica broma de “instala un ratón que se mueva solo”. Hubo silencio porque todos entendieron que aquello no iba solo de instalar un programa, sino de algo más incómodo: el viejo empeño de medir la ocupación como si eso garantizara productividad.
El presentismo digital es la versión 2025 de lo de calentar la silla en los noventa. Antes valía con fichar a las nueve y dejarse ver en la oficina hasta tarde; ahora basta con que el ordenador esté encendido y el ratón se mueva cada cierto tiempo para que el sistema registre “activo”. Excel como salvapantallas, WhatsApp Web escondido en una pestaña y la sensación de que, mientras haya movimiento, hay valor. Pero no: lo que se mide así no es rendimiento, es la resistencia a desaparecer del radar. Eso es todo lo que cuenta: permanecer visible, aunque sea vacío.
Y aquí empiezan los problemas serios. Porque cuando confundes actividad con resultado, todo se distorsiona. En el grupo surgieron ejemplos muy gráficos: el compañero que respondía con rapidez y corrección a todos los correos, pero nunca registraba nada en el CRM. Formalmente estaba ocupado, parecía eficiente, pero en la práctica la comunidad se quedaba sin seguimiento. El desenlace fue tangible: se perdieron tres fincas en un año. O el de las incidencias resueltas deprisa y mal, que convertían a otros en arqueólogos de la chapuza, reconstruyendo expedientes como si fueran ruinas. Mientras tanto, los que sí hacían bien su trabajo se veían obligados a apagar fuegos y tapar agujeros, cargando con el desgaste invisible que al final es el que más caro sale.
La tentación ante esto es siempre la misma: meter más control. Más informes, más revisiones, más programas que registren hasta los minutos con la pantalla bloqueada. Pero ese impulso, que parece razonable, es en realidad el síntoma de un fallo más profundo: la incapacidad de definir qué significa exactamente “hacer bien el trabajo”. Cuando no tienes claro eso, acabas midiendo lo único visible: horas, llamadas, pantallas abiertas. Como si mover papeles fuera lo mismo que resolver problemas.
Hace ya veinte años, en aquel MBA con especialización en recursos humanos, el debate era casi calcado. Se gastaban fortunas en auditorías de tiempos muertos: cronómetros para medir cuánto tardaba un empleado en ir del puesto a la máquina de café, informes que llenaban carpetas pero vaciaban de sentido el trabajo. Hoy el decorado es otro —dashboards, gráficas, softwares en la nube—, pero la obsesión sigue siendo idéntica: controlar lo accesorio porque lo esencial no se ha sabido formular. Y lo más llamativo es que aún repetimos como mantra que “lo que no se mide no se puede mejorar”, olvidando la coletilla que le da sentido: solo sirve si mides lo que importa. De lo contrario, lo único que perfeccionas es tu habilidad para perder el tiempo con apariencia de método.
La consecuencia de este error no es abstracta. Se paga en desgaste, en fuga de talento, en cultura podrida. Los que de verdad tiran del carro se cansan de cubrir las espaldas de los mediocres, de sostener el castillo de naipes de los “ocupados profesionales”. Y cuando se van, no solo se pierden sus resultados: arrastran con ellos la moral de los que quedan, que captan el mensaje de inmediato —aquí da lo mismo esforzarse, lo único que cuenta es no dar problemas—. Retienes a los peores, pierdes a los mejores. La fórmula del fracaso garantizado.
Y sin embargo, la tecnología no es enemiga. Puede jugar otro papel: no el de fiscalizar, sino el de liberar. Un asistente de IA que clasifica correos o que pre-carga facturas no sustituye al criterio humano, pero sí permite que la gente se concentre en lo que aporta valor real. Lo mismo un sistema que automatiza conciliaciones o que detecta duplicidades antes de que estallen. Pero la condición para que funcione es justamente la contraria al presentismo digital: procesos claros, datos limpios, expectativas definidas. Sin eso, ningún algoritmo arregla nada. Con eso, la IA se convierte en un catalizador que obliga a ordenar la casa.
Es aquí donde se conecta con lo que de verdad marca la diferencia: la gestión del talento. No hablamos de máquinas ni de dashboards, hablamos de personas. El onboarding, por ejemplo: si se limita a entregar un manual y una contraseña, la semilla del desencanto ya está plantada. Si se ofrece contexto, objetivos claros y acompañamiento real, se gana compromiso desde el primer día. Lo mismo ocurre con la gestión generacional: no puedes motivar igual a un junior que busca aprender que a un veterano que necesita autonomía y reconocimiento. El punto en común es que todos, absolutamente todos, se cansan del control inútil.
Y luego está el cliente. Se puede llenar un despacho de gráficas preciosas de actividad interna y, sin embargo, perder la confianza de una comunidad porque la incidencia sigue sin resolverse. Da igual el número de llamadas atendidas si el problema sigue abierto. La única métrica que de verdad importa es la confianza. Lo demás son fuegos artificiales que tranquilizan a la dirección y aburren al que los sufre.
Por eso el liderazgo real no consiste en controlar pantallas, sino en blindar un entorno donde los mejores quieran quedarse. Donde haya claridad de objetivos, autonomía para decidir, reconocimiento cuando corresponde y tolerancia cero con la mediocridad. El día que eso falla, da igual lo afinado que esté el software: lo que se resquebraja es la confianza. Y la confianza, cuando se rompe, no la recompone ninguna métrica.
En el fondo, aquella pregunta del chat era solo el síntoma de algo mucho más grande. No iba de encontrar un programa, sino de hacernos mirar al espejo: ¿estamos construyendo despachos que vigilan como cárceles o equipos que funcionan porque creen en lo que hacen? La diferencia no se mide en horas de teclado ni en clics registrados, sino en cuántos de los buenos siguen dentro cuando pasa el tiempo. Esa es la verdadera cuenta de resultados. Y todo lo demás —pantallas encendidas, dashboards relucientes— sirve para lo mismo que aquel Excel abierto en los noventa: disimular que seguimos sin querer mirar a lo esencial.