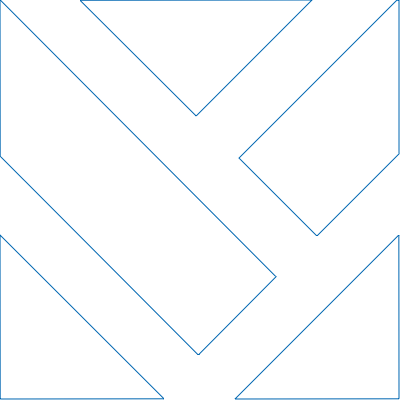Cuidado con el cine de acción: te puede hacer pensar
A veces solo buscas algo para desconectar, sin grandes expectativas. Pero de pronto, una película que parecía puro entretenimiento se convierte en otra cosa. Entre escenas de acción, se cuelan historias que tocan lo que preferimos no mirar… y que quizá merece la pena pensar juntos.

Este no es un blog de cine y lo aclaro desde el principio para evitar malentendidos. Aquí no solemos reseñar películas, ni recomendar estrenos, ni diseccionar planos con lupa. Pero a veces una historia se cuela donde no la esperas. En mi caso fue un sábado cualquiera: buscaba desconectar de la semana, abrí Disney+ sin más intención que distraer la cabeza y apareció Thunderbolts en el menú. Pulsé play sin pensarlo. Lo que iba a ser puro entretenimiento terminó siendo otra cosa.
Aviso de spoilers: si sigues leyendo te encontrarás con detalles clave. Si no la has visto y planeas hacerlo, mejor detente ahora, mírala y luego vuelve. Lo valioso aquí no es resumir la trama, sino compartir cómo esa historia aparentemente convencional me llevó a pensar en la otras cosas...
Si quieres que estos textos te lleguen sin ruido, está la lista de correo: Un post a la semana, o cuando sale.
Es gratis, para consumo lento y fuera del alcance de gurús y del algoritmo.
Para situarnos: Thunderbolts es una película estrenada en 2025 dentro del universo Marvel (MCU). No reúne a los héroes más ejemplares, sino a los secundarios, a los marginados, a quienes arrastran derrotas y pasados turbios. El planteamiento inicial suena a misión genérica: juntar un grupo con habilidades letales para neutralizar una amenaza. Sin embargo, pronto queda claro que la amenaza es otra, y no tiene nada de convencional.
La historia arranca con Yelena en lo de siempre: una misión solitaria, un encargo rutinario de Valentina, infiltrarse en una instalación remota y desaparecer después. Todo parece el enésimo capítulo del mismo manual. Pero al llegar se topa con Ghost, con Walker, con Taskmaster todos iban con un objetivo y no esperaban compañía. Cada uno llevaba órdenes distintas y el ambiente se torna cuanto menos hostil. La tensión estalla cuando a parte de ellos tres (y otra que han eliminado antes) aparece un nuevo desconocido.
Ese desconocido es Bob Reynolds. Al despertar de la cámara criogénica donde estaba "guardado" no parece un soldado, ni un héroe, ni un villano. Es apenas un tipo normal: frágil, desorientado, demasiado vulnerable para encajar en una película de acción. El guion no subraya nada, solo deja en el aire la incomodidad de su presencia. Como si anunciara que la amenaza no está fuera, sino dentro.
El desconcierto se vuelve más inquietante cuando alguien lo roza y, de inmediato, su mente se inunda de recuerdos traumáticos. Yelena revive la brutalidad de su infancia. Walker ve la pérdida de su hija. Nadie explica nada, simplemente sucede. Es ahí donde la metáfora empieza a tomar forma: la depresión no se contagia como un virus, pero sí pesa sobre quienes están cerca. Se filtra en los vínculos, altera el ambiente, hace tambalear hasta a los más fuertes.
La traición llega pronto. Descubren que Valentina no los reunió para salvar nada, sino para tapar un experimento fallido. La cápsula no era un cofre, sino un vertedero de culpa. Bob es el resultado. En ese punto sigue siendo un enigma, alguien roto, ajeno incluso a sí mismo. El guion lo mantiene en penumbra, y esa ambigüedad lo hace más perturbador.
Hasta que estalla el Vacío. Tras el desarrollo de la trama llegamos a un punto en que una oscuridad espesa cubre la ciudad y la transforma en un lugar suspendido, como si Nueva York hubiera dejado de pertenecer al mundo de los vivos. Aquí la metáfora se impone sin disfraz: el Vacío es un ente que absorbe y aprieta, que paraliza antes de que se puedan pronunciar palabras. El caos se instala primero, la comprensión llega después.
El recurso más poderoso de la película son las llamadas habitaciones de la vergüenza. El Vacío encierra a cada personaje en sus recuerdos más íntimos, esos que nunca terminan de cicatrizar. Yelena vuelve a la Red Room. Walker revive su fracaso como padre. Valentina regresa a la muerte de su padre y a la culpa infantil de no haber cerrado una puerta a tiempo. Lo inquietante es que no se trata de catástrofes grandilocuentes, sino de momentos personales que se repiten en bucle y convencen a quien los sufre de que no merece segundas oportunidades. El espectador lo entiende enseguida porque todos tenemos esas escenas grabadas. La pregunta queda flotando: cuáles serían las nuestras.
En mitad de la destrucción de la ciudad, Yelena se entrega al Vacío. No muere: se desvanece y reaparece en su propia habitación de la vergüenza, atrapada en un recuerdo que se repite una y otra vez. Solo cuando decide actuar logra romper el ciclo, aunque lo que encuentra no es liberación sino otro umbral, otro trauma, otro viaje que superar. Así, de habitación en habitación, atraviesa su pasado hasta alcanzar un espacio distinto: una habitación tranquila, donde descubre a Bob encerrado en el desván de su propia vergüenza, esperando que el dolor se calme por sí solo. Pero la calma nunca llega: la oscuridad de su alter ego los alcanza y los engulle.
Es justo en ese momento cuando aparecen los demás. Cada uno ha hecho su propia travesía por el desierto de los recuerdos y sabe que quien importa está allí y necesita ayuda. Juntos recorren las habitaciones de Bob hasta llegar al origen de la oscuridad: el laboratorio donde creyó que encontraría la salvación, o al menos un alivio. Lo que halló, sin embargo, fue el germen de su condena.
Allí, Bob hace lo que cualquiera haría frente a su propio monstruo: intenta destruirlo. Lo golpea, lo enfrenta como si fuera un enemigo externo. Cada embate lo hace más fuerte. Esa impotencia refleja algo demasiado reconocible: la depresión no se resuelve a base de golpes, ni de rabia, ni de negación. Combatirla de esa manera solo la alimenta.
El desenlace rompe con las convenciones del género. No hay batalla de explosiones ni rayos. Lo que vemos es a Yelena y al resto entrando en la oscuridad de Bob, no para vencerla, sino para acompañarlo. El clímax se resuelve en un abrazo colectivo, un gesto mínimo que encierra una verdad contundente: nadie sale del Vacío en soledad. El público que esperaba fuegos artificiales quizá salió decepcionado. Para mí esa imagen fue más precisa que cualquier discurso bienintencionado sobre salud mental. Y justo ahí, cuando la pantalla se queda en silencio, aparece la pregunta que no se puede esquivar: ¿qué hace Marvel hablando de depresión?.
Puede parecer oportunismo, moda, estrategia de marketing. Es posible. Pero también lo es que cada vez que este tema se representa alguien se reconoce y se siente menos solo. La salud mental no es una tendencia de temporada, es parte de la vida diaria.
No es azar. Es Marvel poniendo sobre la mesa lo que tantas veces se barre debajo de ella, y ahí está el golpe. La verdadera batalla no es contra un villano externo, sino contra la tentación de hundirse en silencio.
Queda la imagen: un grupo de inadaptados entrando juntos en la oscuridad. Metáfora simple, pero suficiente para recordar que la salud mental no está en un diagnóstico ni en un discurso, sino en gestos mínimos: no dejar que nadie camine solo, aunque sea en mitad de la ficción.