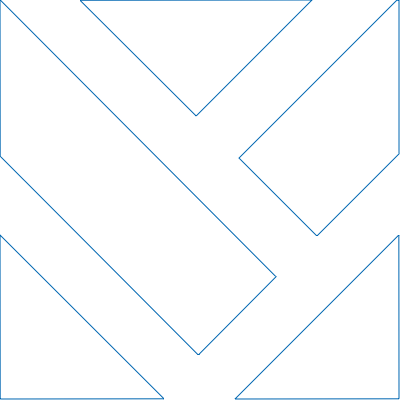Cuando todos necesitamos unas vacaciones
No hace falta quemarse para estar cansado; a veces basta con convivir demasiado. Tras La Ingobernable, queda una idea simple: el silencio también nos sostiene.

Hoy vuelvo a escribir gracias a un podcast de esos variopintos que escucho mientras voy y vengo, sin intención de aprender nada concreto. En este caso, La Ingobernable, donde Javier Recuenco y Álex Sanz conversaban con David Cerdá sobre España, la ética, la fatiga moral y el ruido que lo ocupa todo. Escucharlos fue como reconocer, sin buscarlo, un eco de lo cotidiano: esa sensación de estar siempre rodeados de voces, tareas, debates, notificaciones, y no poder distinguir ya si el cansancio viene de tanto hacer o de tanto estar.
Cerdá decía algo que se me quedó dando vueltas: que una persona madura acepta los límites, y que la falta de esa madurez se nota cuando no somos capaces de parar. No se refería solo a lo individual, sino también a lo colectivo: una sociedad que no se concede pausas acaba volviéndose ruidosa, y una empresa que no sabe descansar se convierte en una máquina de tensión. Pensé que quizá lo mismo pasa con nosotros. Que no siempre necesitamos más tiempo libre, sino un modo más adulto de habitar el tiempo.
Llega un punto del año en el que el cuerpo pide tregua y la cabeza se niega. La vuelta a la rutina trae un vértigo discreto de quien ha perdido la medida: las vacaciones parecen un rumor, los días se funden, el correo no descansa ni de madrugada. Lo llamamos «normalidad», pero no hay nada normal en vivir sin pausa. El cansancio del que hablo no es físico, o no del todo. Es una forma de agotamiento moral, esa que aparece cuando uno ya no puede escuchar más, ni responder más, ni atender sin agotarse. Un cansancio que no tiene que ver con la cantidad de trabajo, sino con el roce constante de las presencias. Trabajar con otros, convivir con otros, sostener a otros, todo eso desgasta más de lo que reconocemos.
En el trabajo lo llamamos dinámica de equipo. Suena bien, casi terapéutico, hasta que recuerdas lo que significa: estar disponible, estar al tanto, estar al día, estar ahí. La presencia constante se ha convertido en una nueva forma de productividad emocional. Ya no basta con cumplir, hay que parecer implicado, responder rápido, proyectar energía. Y el que no lo hace, el que guarda silencio, acaba pareciendo ausente o desmotivado. Durante el verano solemos permitirnos un descanso: los mensajes se espacian, los grupos se calman, las reuniones se diluyen. Pero con la reactivación del curso regresa el ruido. Volvemos al modo presencia total, llenando el aire con urgencias menores y conversaciones circulares. Y entonces reaparece el tipo de agotamiento que más cuesta reconocer: el de estar siempre disponibles, incluso cuando nadie lo pide.
Cuando esa forma de estar se convierte en rutina, tendemos a buscar responsables. Pero si bajamos la voz y miramos despacio, el cansancio no tiene nombre propio: nos pertenece a todos. Lo curioso es que no hablamos de malos compañeros ni de jefes abusivos, sino de personas decentes que, sin quererlo, no saben cómo parar. Personas que miden su valor por la intensidad con la que están presentes, que temen ser prescindibles, que confunden compromiso con vigilancia. Gente que no descansa ni deja descansar.
El problema no es nuevo, pero ahora se nota más porque la tecnología lo ha vuelto ubicuo. Basta un móvil en el bolsillo para estar dentro de todo. Recibes un mensaje un sábado, respondes por inercia y, sin darte cuenta, ya has borrado la frontera entre trabajo y vida. Se diría que no sabemos dónde empieza la obligación y termina el reflejo. De esa mezcla de reflejos nace un idioma propio, un vocabulario de urgencias que todos entendemos sin pensarlo. «¿Tienes un minuto?» ya no es una pregunta, es una alerta. «Te paso algo rápido» significa prepárate, que esto va para largo. «Lo vemos luego» es una forma amable de decir que lo arrastraremos durante semanas. Cada frase lleva implícita una dosis de ansiedad, una prisa sin origen ni destino.
Lo más inquietante de la hiperactividad es lo bien que se contagia. Basta con que una persona rompa el silencio para que todo el grupo se active. Una notificación genera otra, un mensaje lleva a un hilo y, cuando quieres darte cuenta, el día se ha llenado de gestos sin propósito. Y, aun así, seguimos respondiendo, como si cada movimiento ajeno fuera un aviso de que no debemos parar.
Y cuando alguien se va de vacaciones, cuando desaparece del mapa por un tiempo, ocurre algo curioso: el grupo se calma. No tanto por lo que esa persona hacía, sino por lo que representaba. Su ausencia redistribuye el aire. Las urgencias pierden comillas. El equipo respira sin notarlo. En esos días silenciosos descubrimos algo que no suele decirse en voz alta: la convivencia laboral cansa más que el propio trabajo. No por culpa de nadie, sino por acumulación. Reuniones, chats, aprobaciones, gestos de diplomacia permanente. La necesidad de coordinarse sin ofender, de corregir sin parecer rígido, de ser flexible sin perder el foco. Un esfuerzo invisible, constante, que rara vez se reconoce.
Y ese desgaste no se queda en la oficina. Se filtra fuera, como si la costumbre de estar disponibles traspasara los muros del trabajo. Lo mismo pasa en casa, en el grupo de padres del colegio, en los chats familiares. Vivimos en un bucle de coordinación y opinión. Hemos confundido la participación con el control y la cercanía con la supervisión. Queremos estar en todo porque tememos desaparecer. El resultado es un ruido coral, amable pero agotador.
Lo irónico es que casi nadie disfruta siendo así. No es ambición, ni siquiera ego: es miedo a no ser necesarios. Miedo a no estar cuando se nos busca. A perder relevancia. Pero ese miedo, sostenido día tras día, se vuelve sistema. Una cultura de la presencia que nos convierte en rehenes del propio compromiso.
Vivimos en una cultura de la disponibilidad permanente, donde desaparecer parece una falta de respeto. Sin embargo, el descanso real no es dormir más ni viajar lejos. Es poder ausentarse sin culpa. Es poder dejar de contestar, no por desdén, sino por salud. Es poder decir «ahora no» sin que el mundo se desmorone. Ahí aparece lo que Cerdá llama madurez: la serenidad de aceptar límites. Lo plantea desde la filosofía, pero se entiende mejor desde la vida diaria: hemos confundido la conexión con la pertenencia. Creemos que si no hablamos, no existimos. Y en ese miedo, llenamos todos los huecos. Olvidamos que el silencio también comunica y, a veces, dice justo lo que necesitamos escuchar.
Quizá lo que necesitamos no sea tanto más tiempo libre como otra manera de estar presentes. Una forma menos ruidosa, menos ansiosa, más contenida. Una en la que no haya que demostrar nada. En la que convivir no implique desgastarse, trabajar no suponga vigilarse y querer no equivalga a agotarse. No se trata de desconectarse del mundo, sino de reconciliarse con el límite. De asumir que no todo depende de nosotros. De recordar que el valor no está en la insistencia, sino en la pausa. De aprender a callar sin sentirnos ausentes.
Y si para llegar a eso hace falta unas vacaciones imaginarias, aunque solo duren un paseo, una tarde sin pantalla o una conversación breve y sincera, bienvenidas sean. Porque a veces el descanso no llega con un viaje, sino con un silencio. Escuchar La Ingobernable me recordó que también hay una ética en saber retirarse a tiempo, en dejar que las cosas respiren. Tal vez la madurez consista en eso: en poder desaparecer un poco sin dejar de estar.