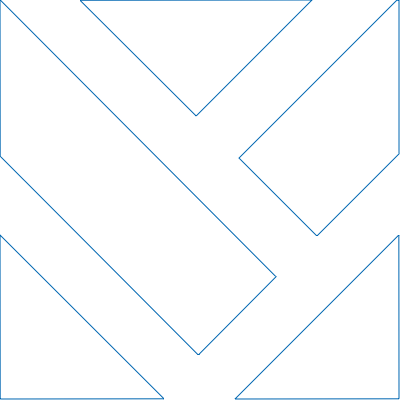Cuando no todos entendemos lo mismo por convivir
No todos avanzamos al mismo ritmo ni entendemos igual los límites, los tiempos o las normas. Cuando eso se mezcla en un mismo espacio, alguien acaba absorbiendo el golpe.

Es sábado de diciembre. Zaragoza amanece bajo la niebla, espesa y baja. En casa todo está en calma. La chimenea encendida, Jack dormita cerca del fuego, mientras fuera la ciudad empieza a moverse con esa mezcla rara de prisa y ruido previa a la Navidad.
Paréntesis necesario antes de seguir.
Al final del post hay un bonus para quienes están en la lista de correo.
Se llama «Un post a la semana, o cuando sale», es gratis, llega por mail y está pensada para leer con calma, lejos de gurús y del algoritmo.
Luego no digas que no avisé.
Pasan unos minutos de las diez de la mañana cuando en un grupo de WhatsApp, una compañera comparte una reflexión larga sobre juntas de propietarios. No es un comentario al paso. Se nota desde las primeras líneas que ahí hay algo más. Pide atención, no una lectura rápida. Le pido el enlace y me guardo el texto para leerlo con calma.
Está publicado en el blog de su empresa, RC Fincas. No sorprende que haya generado conversación. Hay textos que no buscan provocar, pero acaban removiendo porque ponen palabras a cosas que muchos llevan tiempo rumiando.
Empiezan a llegar mensajes. Algunos asienten. Otros se reconocen. Y hay uno, en particular, que desplaza el foco. Apunta a que quizá el problema no esté tanto en la gestión, ni siquiera en las juntas, como en algo más amplio. En una sociedad más irritable, más polarizada, con menos margen para la frustración. Y en cómo todo eso termina haciéndose visible, casi siempre, en las mismas figuras. No porque hagan algo mal, sino porque trabajan justo en el punto donde la convivencia cotidiana se tensa.
No hay soluciones fáciles ahí. Tampoco grandes proclamas. Solo la idea, incómoda pero necesaria, de criterio, de autoridad, de saber decir que no. Y, llegado el caso, de saber marcharse.
La conversación sigue su curso. Entran y salen mensajes. Pero hay algo que ya no se mueve del todo. Se queda ahí, acompañando, como esas ideas que no piden una respuesta inmediata y tampoco se dejan olvidar.
Es de noche ya. La casa sigue tranquila. Jack continúa ajeno a cualquier reflexión profesional. Pero el runrún sigue. No tanto por lo que se ha dicho en esa conversación concreta, sino por lo que se repite desde hace tiempo con palabras distintas. La sensación de que no todos entendemos lo mismo cuando hablamos de convivir. De que un mismo hecho se vive, se interpreta y se juzga de maneras muy distintas.
Durante mucho tiempo, la administración de fincas funcionó porque encajaba con una manera bastante compartida de entender la convivencia. No era un sistema perfecto, pero había unos mínimos aceptados. Qué se podía pedir. Qué no. Cuándo tocaba hablar. Cuándo había que esperar. Las fricciones existían, claro, pero se movían dentro de un marco reconocible.
Ese marco es el que se ha ido resquebrajando.
No ha pasado de golpe ni por una causa concreta. Ha sido más bien un desgaste lento, acumulativo, en el que se han ido mezclando formas muy distintas de relacionarse con lo común. Personas con expectativas incompatibles compartiendo escalera, ascensor y junta. Ritmos vitales distintos. Tolerancias distintas. Frustraciones que no siempre tienen que ver con la comunidad, pero que acaban cayendo ahí.
Y cuando eso ocurre, alguien tiene que absorberlo.
Las juntas, en muchos casos, han dejado de ser espacios de gestión para convertirse en otra cosa. Lugares donde se ventilan enfados antiguos, donde se ajustan cuentas personales, donde se busca un culpable más que una solución. El orden del día pasa a segundo plano. Los números importan poco. Las actuaciones realizadas se escuchan a medias. Lo que manda es la necesidad de desahogo.
En ese contexto, la figura del administrador se convierte en una diana fácil. Está ahí, es visible, no grita, no insulta, responde con educación y, además, representa algo abstracto contra lo que es sencillo cargar. Da igual que no tenga competencia, que no exista infracción o que ni siquiera haya una queja formal previa. Si algo molesta, se espera que lo arregle. Y si no puede, la frustración se transforma en reproche.
Aquí aparece una de las confusiones más persistentes. El administrador no es policía, ni juez, ni terapeuta, ni árbitro de relaciones personales. Gestiona acuerdos, contratos, números, mantenimiento, legalidad y la ejecución de lo aprobado. Nada más, y nada menos. Pero una parte de la sociedad ha interiorizado que cualquier malestar debe tener una solución inmediata y personalizada. Y cuando eso no ocurre, alguien tiene que asumir el desgaste.
Desde fuera se percibe con claridad que no estamos ante un problema de mala praxis generalizada. Al contrario. Muchas veces la gestión llega a la junta bien hecha, documentada, explicada. Y aun así da igual. Porque la junta ya no busca gestionar nada. Busca liberar tensión, imponer una visión o ganar una batalla privada. En ese escenario, la buena gestión no protege. La neutralidad tampoco. Solo expone.
A todo esto se suma un detalle nada menor. No hay protección real. No hay protocolos claros frente a comportamientos agresivos verbales. No hay límites de respeto exigibles de manera efectiva. No hay respaldo institucional cuando la situación se desborda. Se exige templanza, educación y disponibilidad constante, pero no se ofrece ningún escudo a cambio. Es un desequilibrio evidente, aunque se hable poco de él.
Durante años se pensó que la tecnología ayudaría a encauzar parte de este desorden. Y algo ha hecho. Ordenar información, dejar rastro, estructurar procesos. Pero también ha dejado claro que el problema no es solo técnico. No todo el mundo se adapta igual a los mismos modelos de gestión. No todos entienden igual los tiempos, los canales o los límites. Para algunos, cualquier filtro es una agresión. Para otros, es un alivio. Pretender contentar a todos suele acabar mal.
El fondo del asunto es más incómodo, porque no se resuelve con una herramienta ni con buena voluntad. Vivimos en una sociedad más irritable, más polarizada y con menos tolerancia a la frustración. Y esa tensión se expresa con especial crudeza en profesiones muy expuestas, que trabajan con lo cotidiano y lo colectivo. La administración de fincas es una de ellas, pero no la única. Son trabajos situados en medio, donde no se decide todo, pero se da la cara. Donde lo colectivo roza a diario con lo personal, y no siempre de la mejor manera.
Quizá el problema no sea que gestionemos mal, sino que esperamos de la gestión cosas que tienen poco que ver con ella. Que usamos los espacios comunes para resolver frustraciones privadas. Que confundimos convivir con imponer, y presencia con disponibilidad absoluta.
A veces no hace falta hacer más ni hacerlo todo mejor.
Basta con dejar claro qué es gestión… y qué no debería seguir cargándose sobre ella.
Como en los últimos posts os dejo la infografía del post y su audio de acompañamiento, espero que os guste.