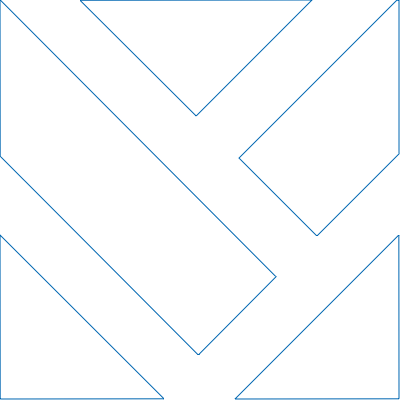Cuando el método perfecto choca con la realidad del día a día
Septiembre siempre promete empezar de cero, pero lo único que estrena es la lista de imprevistos. Entre cafés apresurados y correos tempranos, lo que de verdad sostiene el despacho no son los métodos, sino la memoria compartida y algún gesto a tiempo.

A estas alturas de septiembre, el año ya ha empezado de verdad. Pasaron las fotos de la vuelta, el primer café con promesas, las agendas nuevas que prometían orden y cambio. El despacho ha recuperado su ritmo y las listas de buenas intenciones, ese clásico de principios de mes, han sufrido su primer desgaste. Algunas cosas ya no se van a hacer, otras apenas han empezado y lo urgente ha vuelto a reclamar su espacio con la autoridad de siempre.
En los primeros días la motivación era tangible. Se abrían ventanas, se ventilaba el aire viciado del verano, se escuchaban ideas frescas: este curso sí. Quizá porque septiembre, en los manuales, es el mes del método, de la autoexigencia, de aplicar lo aprendido en agosto, de incorporar por fin lo que los libros y podcasts predicaban a orillas del mar o bajo la sombra de una terraza tranquila. Evaluar mejor, hablar más claro, cuidar lo que importa antes de que la rutina lo tape todo.
Pero ya con medio mes encima, la realidad reclama su sitio. El despacho, esa pequeña comunidad de prácticas y manías, ha recuperado todos sus matices. El correo vuelve a sonar demasiado temprano, los clientes han reaparecido con la urgencia intacta y los expedientes pendientes han ocupado el lugar de los buenos deseos. Las plantillas descargadas y los modelos de evaluación siguen esperando su momento. La agenda nueva empieza a mostrar los primeros borrones.
La dificultad de evaluar aquí no es cuestión de voluntad. Hay ganas, las hubo y las habrá, de reconocer el esfuerzo, de hablar a tiempo, de evitar el bucle de lo no dicho. Pero el día a día es veloz y el margen para la conversación se acorta entre un imprevisto y otro. Evaluar en un despacho pequeño nunca fue solo cuestión de método. Es convivir, escuchar, poner en palabras lo que pesa sin romper el clima. Lo personal y lo profesional se mezclan. El feedback, cuando llega, suele ser rápido, a veces improvisado, pero casi siempre honesto.
A mitad de septiembre, la evaluación ya no es promesa sino reto. Se ha intentado formalizar: primera reunión del curso, repaso de lo pendiente, intención de revisar los objetivos juntos, de que el desempeño no se vuelva invisible hasta que sea demasiado tarde. Pero el feedback formal se cuela por los márgenes. Aparece en una mirada después de un día complicado, en el comentario breve junto a la cafetera, en la frase a media voz que a veces vale más que cualquier informe.
En lo pequeño, la evaluación es menos ciencia que cuidado. No faltan referencias, libros, plantillas, modelos de buenas prácticas, pero lo que de verdad cuenta aquí es la memoria compartida, el gesto cotidiano, el ajuste discreto cuando algo no marcha. Lo difícil es decir lo necesario sin perder la confianza, corregir sin herir, reconocer sin paternalismo. Septiembre trae la oportunidad de intentarlo de nuevo, aunque la inercia apriete y lo urgente mande.
Ahora que el entusiasmo del principio se asienta, queda lo posible. Sostener alguna costumbre nueva, encontrar tiempo para esa conversación pendiente, no dejar que la lista de buenas intenciones se apague del todo. Lo importante no es el método perfecto ni la reunión impecable, sino la voluntad de no dejarse arrastrar por la rutina. Seguir cuidando lo común, aunque solo sea en pequeños gestos, en acuerdos informales, en la paciencia de quien sabe que cada año se empieza más de una vez.
Quizá lo mejor de septiembre es esta posibilidad renovada. Comprobar otra vez que, a pesar del cansancio y de los papeles viejos, aún hay margen para mejorar, para escuchar, para acompañar lo cotidiano sin que la evaluación se convierta en trámite ni en amenaza. Si algún propósito sobrevive al primer embate del curso, ya es bastante. Y si no, siempre quedará octubre para volver a intentarlo.