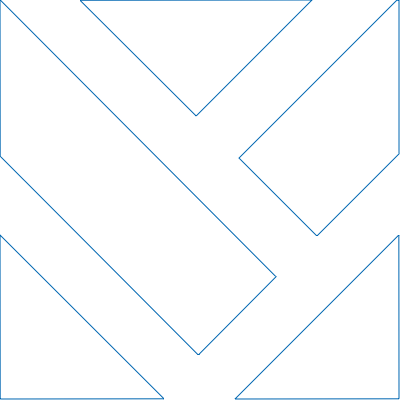Cómo llevarse bien con uno mismo cuando las promesas no llegan y el mundo va por libre
A veces el mal humor no viene de nada concreto, sino de esa suma mínima de silencios, promesas que no llegan y dudas que uno va guardando en los bolsillos. Al final pesa más lo que no se dice que lo que sí.