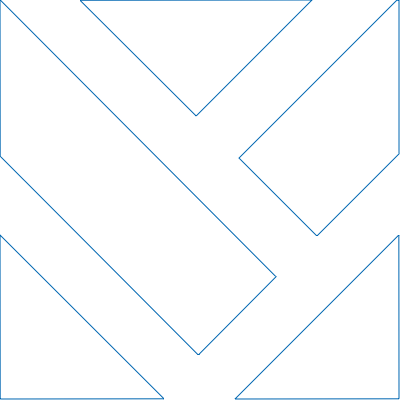Coches sin dueños, garajes sin coches
El volante fue quedando atrás sin que nadie lo planeara. Lo que hoy es rutina empezó como rareza, y lo aceptamos sin darnos cuenta.

Agosto, 2050. El aire no se respira: se mastica. Y pensar que en 2025 nos quejábamos de las olas de calor… cuando todavía había mañanas en las que refrescaba y bajar al coche no era como entrar en un horno encendido. Ahora, la madrugada apenas trae alivio, y la ciudad se mueve despacio, como si hasta el asfalto tuviera que ahorrar energía.
Desde las afueras, una hilera de vehículos autónomos avanza en silencio hacia el centro. Han pasado la noche en grandes naves climatizadas —los hubs—, recargando baterías, actualizando software y pasando por su “mantenimiento predictivo”, esa revisión de toda la vida… pero con contrato, suscripción y cláusulas en letra pequeña que ni la IA se lee entera. No hacen ruido, no improvisan, no llegan tarde. Y, por si acaso alguien lo olvida, tampoco son tuyos: solo llevan tu nombre en la factura.
Se detienen en puntos de entrega que antes eran plazas de aparcamiento “de toda la vida”, ahora vigiladas por cámaras y sensores tan rápidos que podrían multarte antes incluso de que abras la puerta. El interior te espera a la temperatura exacta que dicta tu perfil, y la IA —muy servicial ella— ya ha resuelto las obras de tu ruta antes de que te enteres de que existen. Nadie arranca, nadie conduce. El coche es un servicio; como la luz, el agua o el internet… con la misma puntualidad para cortarlo si no pagas.
No siempre fue así. En 2025, lo más parecido a esta escena era un vídeo de YouTube con música de ascensor y un Tesla haciendo “Summon” en un parking vacío: un modo en el que el coche, sin nadie al volante, avanzaba unos metros para ir a buscar a su dueño. Siempre a paso de tortuga, siempre en espacios cerrados y siempre bajo la mirada —y el móvil en alto— del propietario. No era tanto autonomía como espectáculo: más una demostración de “mira lo que hace mi coche” que un cambio real en la forma de movernos.
La adopción siguió su guion de siempre: primero rareza, luego capricho útil, y un día, sin más, rutina. En 2030, algunas ciudades ya movían flotas por la noche en trayectos sin sorpresas. En 2040, las que invirtieron en infraestructura y paciencia ciudadana desplegaron corredores nocturnos hacia hubs que parecían aeropuertos para coches. En 2050, lo raro no es que tu coche no duerma en tu garaje: lo raro es que tengas garaje.
Y hablando de garajes… volvamos al presente. A raíz de los dos posts anteriores, he tenido tres conversaciones que afinan este escenario. Una con Elena Díaz, defensora del diésel como último refugio del conductor que quiere mandar sobre su coche. Me dijo que no había forma de convencerla. Le respondí que tampoco era ese mi objetivo: para eso están las normas, el mercado y esa inercia silenciosa que nos arrastrará como la arena en la playa. Quizá en un futuro no demasiado lejano su coche no duerma bajo su casa… porque, con toda probabilidad, ya no será suyo. Será el coche que usa, que no es lo mismo pero se le parecerá lo justo para que no duela demasiado.
Por casualidad tuve otra conversación con una prima de mi mujer, que obviamente nada sabe de esta serie de posts. Ella vive en Shanghái y aprovecha la estancia en España para pisar el acelerador y jugar con el cambio de marchas de su “térmico”. Allí no tiene coche; se mueve en transporte público, pero no lo hace por convicción sino por pura economía regulada. Aunque esté en una posición cómoda, para comprar uno tendría primero que conseguir una licencia de matrícula —escasa, subastada mensualmente y tan cara como un coche nuevo aquí— y luego pagar el propio vehículo. En combustión, la matrícula es permanente, pero el precio inicial ya disuade a muchos. Con los eléctricos es más sencillo, incluso gratuito a veces, pero la normativa puede cambiar y obligarte a renovarlo antes de lo previsto. El resultado: un incentivo tan fuerte a no tener coche que hasta el más fanático se lo piensa dos veces… y los que no son fanáticos ni se lo plantean. Así que cuando viene aquí, cambia de marchas como quien se desquita de una dieta: con ansia, sonrisa y un poco de venganza contenida.
Y luego está la charla telefónica con Pedro García. Entre comentarios rápidos, medio en broma y medio en serio, surgió la idea —remota pero no del todo descabellada— de que los garajes acabarán convertidos en mini-búnkeres de servidores, refrigerados día y noche para alimentar la inteligencia artificial del edificio. Coches fuera, racks dentro. Y la dependencia mecánica sustituida por otra, digital y mucho más quisquillosa… ya me imagino al del bajo quejándose no por el humo, sino porque su servidor vecino zumba más que el compresor del aire acondicionado y calienta la escalera como una estufa mal regulada.
Porque para entonces, los edificios también habrán cambiado: conectados entre sí, con sus vecinos y con la ciudad; ajustando la climatización según patrones del barrio, sincronizando ascensores con la llegada del transporte público y con un gemelo digital por vecino capaz de reservar salas, recibir paquetes o discutir en la comunidad… con menos gritos, pero la misma desgana.
El problema ya no sería instalar puntos de carga ni ventilar gases, sino cómo alimentar y refrigerar esos centros de datos sin que la factura eléctrica te arruine la semana. Igual que antes nos preocupaban los coches en el garaje, nos preocupará lo que venga después. Siempre habrá algo ahí abajo que pueda fallar… y, si no, ya inventaremos algo que falle.
Quizá, llegado ese momento, la discusión no sea “eléctrico o diésel”, sino “¿para qué tener coche propio?”. Y quizá Elena, sin diésel ni eléctrico, reciba cada mañana un coche impecable en la puerta, se suba y, mientras la IA le pone su música favorita, piense —pero no lo diga— que igual yo tenía razón. Y si no lo piensa… el coche ya lo sabrá.